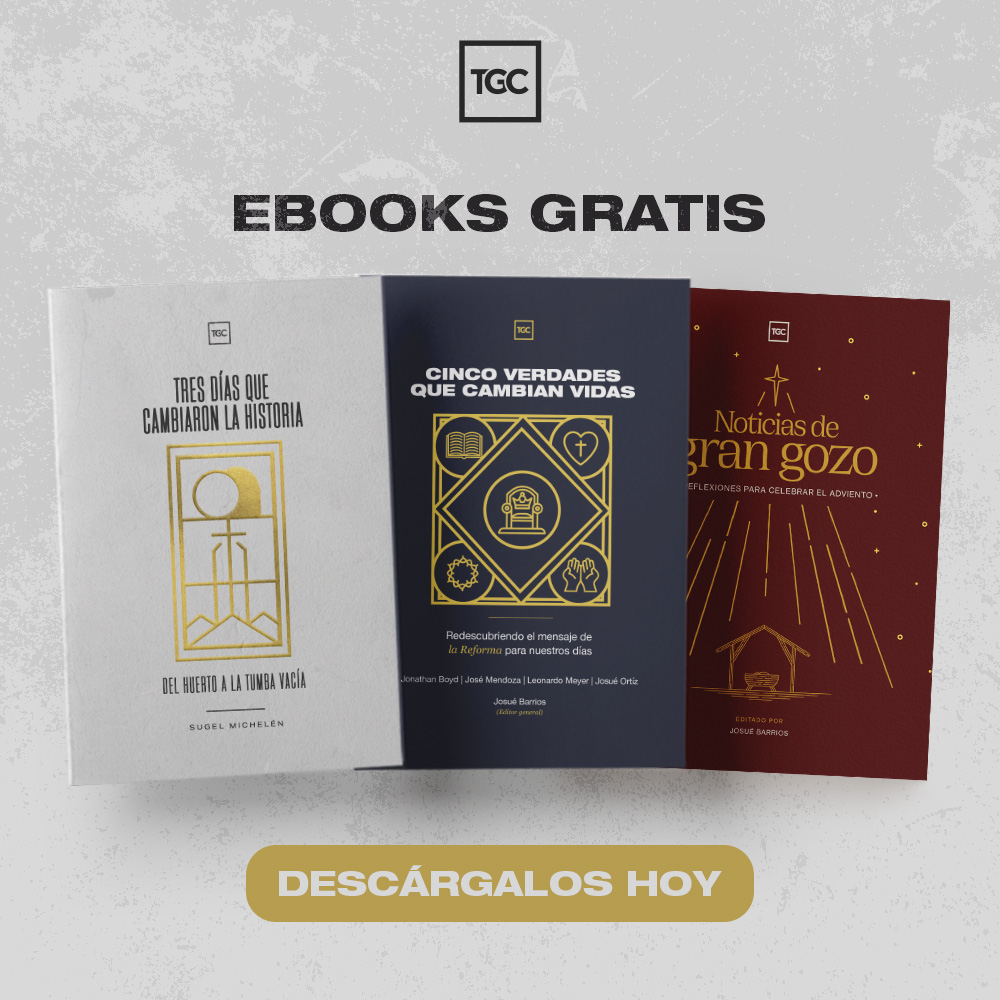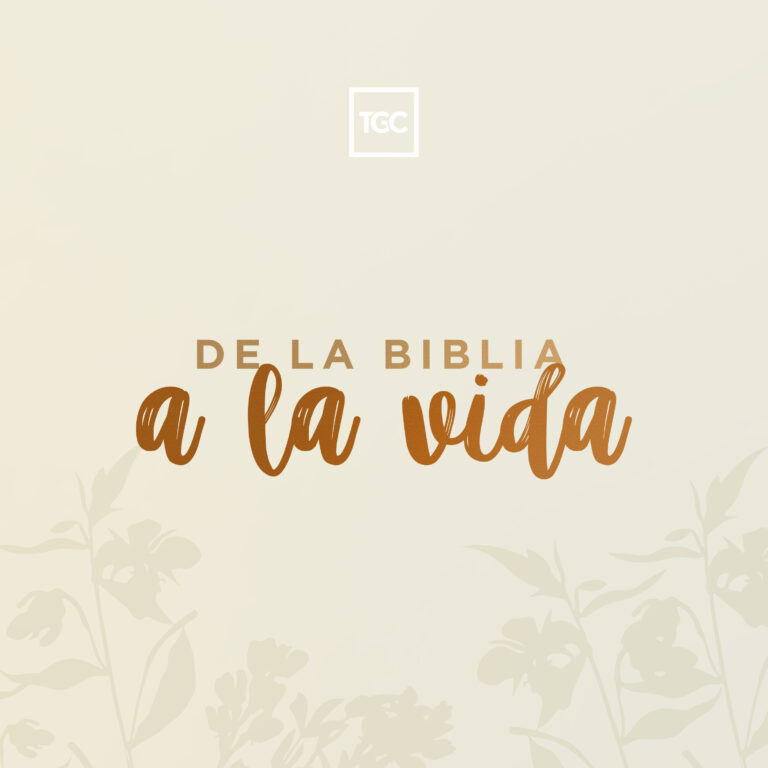¿Fueron los Reformadores los primeros en “descubrir” las doctrinas que ahora consideramos preciosas? Indudablemente Dios los usó de manera extraordinaria, pero no fueron los primeros. Sin embargo, la mayoría de los creyentes no saben quienes fueron los –llamémoslos precursores– de la Reforma.
En su libro Historia de la Reforma, existe una estructura interesante propuesta por el Dr. Jorge P. Fischer respecto al origen de estos movimientos, que él divide en dos clases: la primera se compone de los hombres que en la esfera tranquila de la investigación y la enseñanza teológica, o debido a los esfuerzos en la promoción de un tono espiritual y contemplativo de la piedad, iban minando el sistema tradicional. La segunda incluye los nombres de aquellos que son mejor conocidos, por la razón de que procuraban realizar prácticamente sus ideas por medio de cambios eclesiásticos.[1]
En este contexto daremos un viaje a la Baja Edad Media, y un poco más acá, para identificar estos movimientos que se tornan muy interesantes en el marco de los antecedentes remotos de la Reforma.
LOS MOVIMIENTOS REFORMISTAS EN LA BAJA EDAD MEDIA
Durante la Edad Media, la Iglesia paulatinamente comenzó a vivir una serie de procesos que la llevaron directamente a la corrupción moral y mundanización. Parecía que los fundamentos puestos por los apóstoles y sus sucesores comenzaban a ser olvidados. En este contexto, uno de los primeros movimientos reformistas no surgió desde afuera, sino más bien tiene un origen endógeno, es decir, desde dentro. Me refiero al movimiento monástico.
El movimiento monástico reformista
Para González, teólogo e historiador de la Iglesia, “Las nuevas condiciones de la iglesia tras la paz de Constantino no fueron igualmente recibidas por todos los cristianos. Frente a quienes, como Eusebio de Cesarea, veían en tales circunstancias el cumplimiento de los designios de Dios, había otros que se dolían del triste estado a que parecía haber descendido la vida cristiana”.[2] Entre el 500 y el 950 la Iglesia tuvo importantes retrocesos en todas las áreas, y en consecuencia surge una serie de movimientos reformistas dentro de la Iglesia que buscaran una vida más piadosa.
El surgimiento del movimiento monástico fue una expresión de profunda espiritualidad y de gran devoción.[3] Efectivamente, fue un esfuerzo por purificar a toda la Iglesia de la corrupción tan evidente y tan trágica, por hacer acercar más a toda la cristiandad Occidental a los ideales cristianos, y por extender la fe Occidental a los pueblos que no la habían aceptado aún.[4] La larga batalla contra la simonía y el nicolaísmo había hecho que la simpatía popular se volviera del clero común o “secular” hacia los monjes, viéndolos como los verdaderos representantes del ideal religioso.[5]
En definitiva, este movimiento expresó un deseo de ciertos sectores católicos romanos por reformar algunas viciadas prácticas eclesiásticas. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, los monasterios fueron perdiendo las fuerzas espirituales que los había caracterizado por tanto tiempo, y ya para el siglo X era necesario reformarlos. En este contexto emerge la orden de Cluny, la que es considerada por los historiadores como un avivamiento de la vida monástica. Esta orden contribuyó a un nuevo resurgimiento de la vida monástica, generando incluso independencia de las autoridades, llegando solo a depender del papa. La orden se fue fortaleciendo y muchos monasterios pasaron a ser parte de ella. Con todo, al pasar el tiempo, se fue perdiendo la esencia; el celo comenzó a disminuir, y progresivamente descendió el nivel de la vida y piedad. Si bien Cluny fue un centro de radiación y símbolo de una vida renovada que había de traer al cristianismo de la Europa Occidental a un nuevo y alto nivel, no fue invulnerable a la mundanalidad.
Más adelante Cluny es reemplazada en importancia por los cistercienses que dominaron la vida monástica el siglo XII. Un monje benedictino francés, Roberto, del monasterio de Montier, impresionado por la mala disciplina del monasticismo contemporáneo, fundó un monasterio de disciplina rigurosa en Citeaux, no lejos de Dijon, en 1098. Desde el comienzo, el propósito de la fundación de Citeaux fué cultivar una vida de rigor y abnegación.[6] Este movimiento recibió una gran influencia de Bernardo de Claraval, uno de los principales piadosos medievales, y considerado un monje reformador de la más elevada consagración. El amor a Cristo era su norte, e incluso fue admirado por los dos grandes reformadores: Lutero y Calvino. La contemplación mística de Cristo era su más alto goce espiritual. Ella determinaba no solo su propio tipo de piedad personal, sino también, en gran parte, nobles expresiones de la piedad de la época. Sobre todo, los hombres admiraban en Bernardo su fuerza moral y su carácter consecuente, que daba autoridad a todo lo que decía y hacía.[7]
Movimientos disidentes reformistas
Para estos tiempos, vale decir, desde el siglo XI al XIII, surgieron una serie de movimientos disidentes y personajes que hicieron notar la necesidad de reformar la Iglesia para librarla del debacle moral. Una de las primeras voces que encontramos es la de los disidentes que reclamaban en contra de los sacerdotes, o más bien conocidos como sectas antisacerdotales. Estas surgen en el siglo XI, pero se fortalecen en el siglo XIII y XIV. Sus críticas iban directamente hacia el clero y contra el gobierno eclesiástico. En este contexto podemos destacar de manera superficial a algunos de estos movimientos, como los albigenses o cátaros, alrededor del siglo XII. Estos eran considerados herejes, dado su similitud en doctrina con los maniqueos. González constata que este movimiento avanzó a pasos agigantados. Entre otras cosas, se opusieron a la doctrina del purgatorio, adoración de imágenes, y fomentaron la pobreza. Tenían, sin embargo, algunas doctrinas extrañas, como rechazar el Antiguo Testamento, además de ser dualistas. Fueron perseguidos y arrasados en una cruzada.
Otro grupo fueron los flagelantes. Según González, aparecieron por primera vez en 1260, pero fue el siglo XIV el que vio su súbita expansión. Castigaban sus cuerpos en penitencia por sus pecados. Aunque se les acusó de ser gente desordenada, lo cierto es que los flagelantes tenían una disciplina estricta. Al principio, la jerarquía no los miró con malos ojos, pero poco a poco su actitud fue cambiando. Esto se debió principalmente a que los flagelantes parecían ofrecer un camino de salvación aparte de los sacramentos de la Iglesia. [8] A pesar de esta diversidad de ideas, ciertamente estos movimientos fueron una respuesta a la magra situación de la Iglesia a fines de la Edad Media.
LOS MOVIMIENTOS REFORMISTAS CERCANOS A LA REFORMA
Al iniciar el siglo XV, nos encontramos con interesantes movimientos reformistas de carácter endógeno que surgen de la sombra de la corrupción papal, la cual fue provocada por el llamado “cisma papal”, en donde llegaron a haber tres papas simultáneamente.
Concilios reformadores
Por otra parte, es una época en donde predomina el nacionalismo y la liberación de las ideas, lo cual impulsa que algunos príncipes simpatizaran con las ideas reformistas destinadas a quitarle poder al papa. Al mismo tiempo, ciertos sectores de la Iglesia, al igual que algunos académicos (como en la Universidad de París), deseaban reformas morales y administrativas. Esto trae como consecuencia una serie de iniciativas para cumplir dicho objetivo, tales como los llamados “concilios reformadores”. En 1408 fue el primer intento en Pisa, en el cual se reunieron una serie de autoridades académicas y eclesiásticas con la ausencia de los papas. Como resultado se depuso a dos de los papas, reconociendo a Alejandro V. Más allá de los resultados, esta situación marcó un hito en la Iglesia, pues de esta manera el poder del Concilio superaba al del papa.
Pronto surgió una nueva convocatoria para poner fin a la problemática papal. Hubo una reunión en Constanza en 1414 donde se logró solucionar la situación papal. Sin embargo, las reformas morales y administrativas quedaron relegadas hasta el Concilio de Basilea, el cual tampoco avanzó satisfactoriamente en ellas.
Católico romanos reformistas
Todo lo anterior demuestra los deseos de ciertos sectores por reformar la Iglesia, aunque todo ello no fue más que una fuerza que generó un caldo de cultivo para las ideas reformistas posteriores, expresadas no necesariamente por personajes que deseaban crear una nueva religión, sino por aquellos que soñaban con una Iglesia más pura y piadosa. Tal es el caso de dos personajes muy importantes para la época: Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam. Estos, aunque nunca simpatizaron con la Reforma, influyeron con sus escritos indirectamente en el proceso, dado que en la mayoría de ellos denunciaban los excesos de la Iglesia y el clero. En la obra llamada Utopía, de Tomás Moro, da cuenta de una sociedad perfecta, y específicamente destaca el rol de la Iglesia o las religiones en esta sociedad. Los utopianos, por ejemplo, tenían una ley antigua que prohibía el castigo a causa de la religión, y el culto se celebraba en templos en que no había imágenes. Por su parte Erasmo, el principal representante del humanismo, se considera como uno de los que preparó el camino a la crítica hecha por Lutero. En su Elogio de la locura, y en particular los Coloquios, Erasmo habló de la holganza, ignorancia, lujuria, y austeridad artificial e inútil de los religiosos. Erasmo era de la idea de conocer mejor las enseñanzas de Jesucristo y desechar las cáscaras que habían contaminado el cristianismo original.
Todos estos personajes y movimientos mencionados son una respuesta y reacción a la terrible situación de la Iglesia. Tristemente, las autoridades eclesiásticas del tiempo hicieron caso omiso de muchas de estas críticas, y la reforma esperada nunca llegó. Tuvo que ver la luz unos años más tarde, generando un nuevo gran cisma, y originando los movimientos de reformas protestantes.
CONCLUSIONES
Considerando lo anterior, es evidente que la historia y la memoria histórica nos entregan importantes lecciones. Así como en este tiempo era necesaria una reforma de la Iglesia, hoy necesitamos reformarla nuevamente. Sí, hoy, 500 años después de la Reforma, Dios nos invita a volver a los cimientos y redescubrir el maravilloso evangelio de Jesucristo. El evangelio de la cruz, el evangelio que enaltece a su figura central, Jesús, y no a los hombres, el evangelio que busca creyentes comprometidos y no solo convencidos, el evangelio que va más allá de la intelectualidad, un evangelio que no solamente se estudia, sino que también se vive y se practica. Subyace una necesidad de reformarla de las malas prácticas de los pastores que se han enseñoreado de la obra del Señor, de aquellos que han convertido el evangelio en un negocio, de los creyentes que viven un evangelio cómodo.
Salvar a la Iglesia de aquellas luces que reemplazan al que se merece la gloria, de aquellas ideas y malas interpretaciones que dejan a los cristianos en la ignorancia, del ataque del secularismo en nuestros cultos, entre otros vicios. Debemos adherirnos a las palabras sabias del gran reformador Juan Calvino, que afirmaba que “cualquier hombre que, por su conducta, muestra que él es un enemigo de la sana doctrina, cualquiera que sea el título del cual pueda mientras tanto vanagloriarse, ha perdido todo título de autoridad en la iglesia”. Si consideramos este principio con responsabilidad, quizá avanzaremos hacia la anhelada reforma de la Iglesia en el siglo XXI, 500 años después del grito de la Reforma.
- Fisher, J (1984). Historia de la Reforma. Barcelona. Ed. Clie
- González, J. (2009). Historia del Cristianismo. Miami: Unilit.
- Deiros, P. (2008). Historia del Cristianismo: Las reformas de la iglesia (1500–1750). Buenos Aires: Ediciones del Centro.
- Latourette, K. (1959). Historia del Cristianismo T.2. Texas: Casa Bautista de Publicaciones.
- Walker, W. (2002). Historia de la Iglesia Cristiana. Kansas: Casa Nazarena de Publicaciones.
- Íbid.
- Íbid.
- Gonzáles.