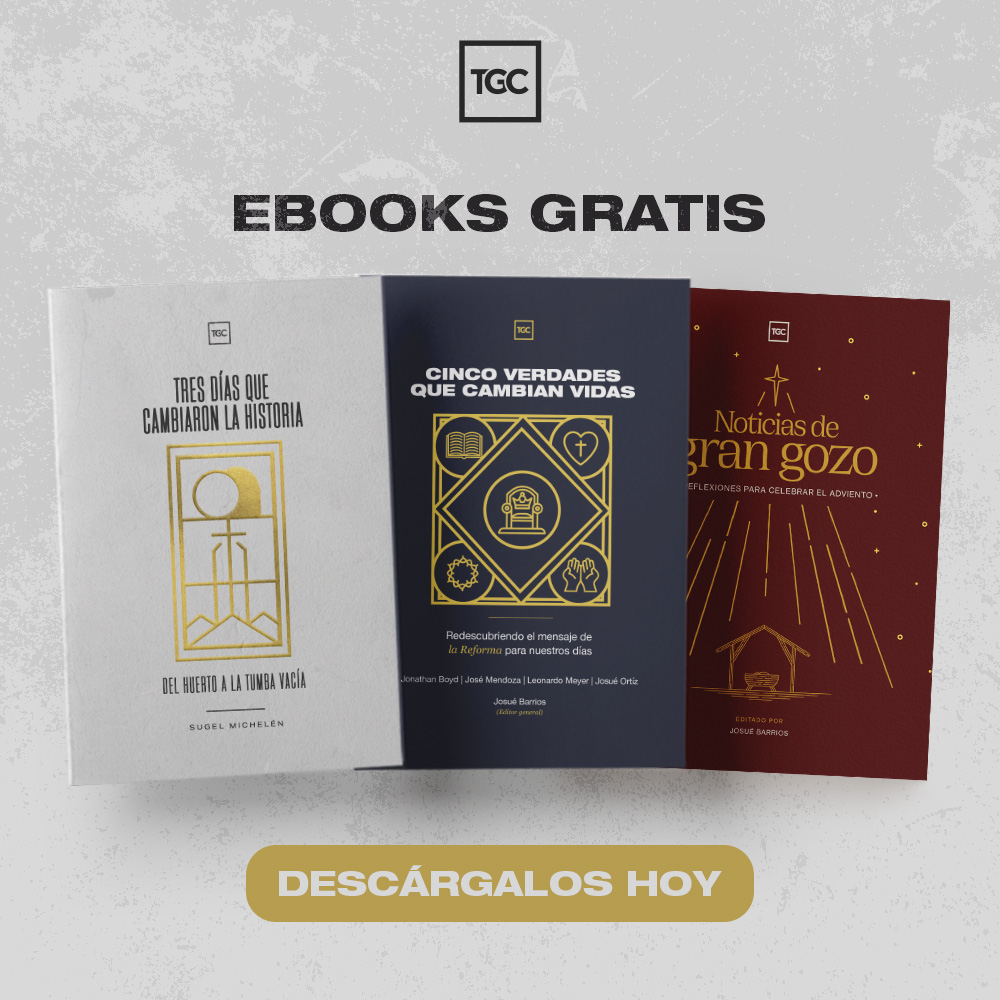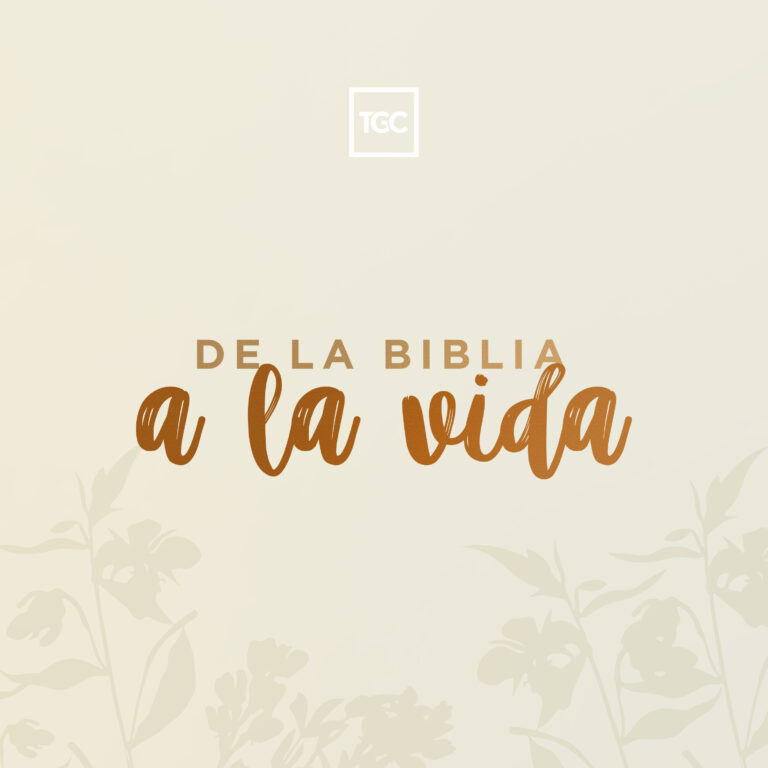Todavía estás a tiempo de sumarte a la conferencia teológica “Nicea y las naciones”, del Seminario Bíblico William Carey, a celebrarse el 10-11 de octubre en Córdoba, Argentina. Conoce más aquí.
Los teólogos reformados comúnmente describen a la doctrina de la justificación como «el principio material de la Reforma». Esto significa que, si bien la justificación no fue el único asunto que se discutió durante aquel periodo, sí fue el principal catalizador para el movimiento reformador.
Cabe recordar que las famosas 95 tesis de Lutero, las cuales criticaban los abusos de las indulgencias y marcaron el inicio de la Reforma protestante, dependen de la idea de que el pecador es justificado libremente por la gracia de Cristo. Las tesis 36 y 37 son un ejemplo claro:
36. Todo cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión total de la pena y la culpa, incluso sin cartas de indulgencia.
37. Todo verdadero cristiano, ya sea vivo o muerto, participa en todas las bendiciones de Cristo y la iglesia; y esto le es concedido por Dios, incluso sin cartas de indulgencia.
Es clara, pues, la importancia de la doctrina de la justificación para la Reforma. Pero lo que a menudo no se reconoce es lo mucho que la doctrina reformada de la justificación depende del fundamento cristológico que los padres de la iglesia esclarecieron a partir del primer Concilio ecuménico de Nicea, cuyo aniversario 1700 se está celebrando en este año.
Sin temor a exagerar, podríamos decir que la doctrina reformada de la justificación —y, por extensión, la propia Reforma— no tiene ningún sentido sin la doctrina de la persona de Cristo que los padres de Nicea legaron para el resto de las generaciones cristianas.
El legado cristológico del Concilio de Nicea
Algunos críticos del Concilio de Nicea alegan que en esta asamblea se inventó la doctrina de la divinidad de Cristo, pero la verdad es diferente. Los cristianos habían adorado a Jesús como Dios desde tiempos del mismísimo Cristo: «“¡Señor mío y Dios mío!”, le dijo Tomás» (Jn 20:28).
Sin embargo, a inicios del siglo IV un presbítero de Alejandría llamado Arrio comenzó a enseñar que el Padre había creado al Hijo de la nada. Justamente porque la iglesia siempre había adorado a Jesús como Dios, Arrio alegaba que Jesús era divino, pero solo en un sentido relativo. Según Arrio, Jesús era la primera y más grande creación de Dios, pero categóricamente inferior al Padre al no ser eterno.
La respuesta a Arrio no se hizo esperar. Después de tratar de corregirlo varias veces sin éxito, su obispo Alejandro lo excomulgó por hereje, pero Arrio buscó el apoyo de los obispos de otras ciudades importantes. Una vez que fue recibido por otros obispos, el conflicto tomó dimensiones nuevas y más serias. El problema ya no se limitaba a una disputa local, sino que algunos de los principales líderes de la iglesia tomaron bandos opuestos. El asunto amenazaba con dividir a la iglesia, así que en el año 325 el emperador Constantino convocó un concilio que reuniese a obispos de todo el imperio —he aquí, el sentido original del adjetivo «ecuménico».
En la teología, ninguna doctrina está desligada de las otras, sino que todas se informan mutuamente
La gran mayoría de obispos condenó la enseñanza de Arrio y el concilio produjo un credo que introdujo un término que se haría clave en la doctrina cristológica: el griego homoousios, que significa «de la misma naturaleza o esencia». Contrario a lo que proponía Arrio, el credo niceno explicaba que la divinidad de Cristo no era inferior a la del Padre, sino que el Hijo, por ser verdaderamente Hijo, tenía exactamente la misma naturaleza o esencia del Padre. En contexto, esto quería decir que, si el Padre era eterno por naturaleza, entonces el Hijo también debía ser eterno por naturaleza.
¿Qué tiene que ver todo esto con la Reforma y su doctrina? Pues que los obispos que defendieron la doctrina nicena durante los debates posteriores al concilio de Nicea recurrieron frecuentemente al argumento soteriológico.
En otras palabras, los obispos argumentaban que la salvación que las Escrituras prometen necesita de un Salvador que sea perfectamente divino —homoousios, «de la misma naturaleza» del Padre, para usar categorías nicenas—. El razonamiento de Atanasio de Alejandría, sucesor del obispo que condenó a Arrio, representa esta apología nicena. En su famosa obra La encarnación del Verbo, Atanasio explica:
Ningún otro podía recrear a los hombres según su imagen, excepto quien es la imagen del Padre; ningún otro podía resucitar y hacer inmortal a un ser mortal, excepto quien es la Vida misma, nuestro Señor Jesucristo y ningún otro podía hacer conocer al Padre y destruir el culto de los ídolos, excepto el Verbo que ha ordenado el universo y que solo Él es el Hijo verdadero y unigénito del Padre.
El término clave de homoousios se convirtió en una marca de la ortodoxia cristiana a partir de Nicea, y los concilios ecuménicos posteriores aplicaron el concepto a nuevos debates. El cuarto concilio ecuménico, celebrado en Calcedonia en el año 451, sirve como un buen ejemplo. Allí se condenaron diversas herejías que negaban la plena humanidad de Cristo. Contra estas desviaciones, Calcedonia presentó una definición que, al propio estilo de Nicea, agregaba que Cristo no solo era homoousios con el Padre en Su divinidad, sino también homoousios con los hombres en Su humanidad.
Así, pues, la cristología tomó el concepto niceno de homoousios para llegar a su fórmula clásica: en la única persona de Cristo se encuentran dos naturalezas, la divina y la humana, las cuales Cristo posee íntegramente sin mezcla ni confusión.
La cristología en la justificación por la fe
Conscientes de todo este legado, los reformadores siguieron la línea argumentativa de padres como Atanasio y conectaron la doctrina de la salvación con la tradición nicena sobre la divinidad y la humanidad de Cristo. Según los reformadores, la justificación requiere de un Salvador que sea plenamente divino (homoousios con el Padre) y plenamente humano (homoousios con los seres humanos).
Esta «lógica cristológica» de la salvación se presenta en confesiones reformadas representativas, como el Catecismo de Heidelberg de 1563.1 Las preguntas 12 al 18 leen como sigue:
P 12. Según el justo juicio de Dios, merecemos ser castigados ahora y en la eternidad: ¿Cómo, pues, podremos escapar de este castigo y volver a gozar del favor de Dios?
R. Dios requiere que Su justicia sea satisfecha. Por tanto, se debe satisfacer completamente las demandas de esta justicia, sea por nosotros mismos o por algún otro.
P. 13 ¿Podemos pagar esta deuda nosotros mismos?
R. Definitivamente que no. De hecho, cada día incrementamos nuestra deuda.
P. 14 ¿Podrá otra criatura —cualquiera que sea— pagar nuestra deuda?
R. No. Para empezar, Dios no va a castigar a ninguna otra criatura por la culpa del ser humano. Además, ninguna simple criatura puede soportar el peso de la ira eterna de Dios en contra del pecado y liberar a otros de ella.
P. 15 ¿Entonces qué tipo de mediador y liberador deberíamos buscar?
R. Uno que sea un ser humano verdadero [entiéndase homoousios con el ser humano] y justo, pero que también sea más poderoso que todas las criaturas, esto es, uno que también sea verdadero Dios [entiéndase homoousios con el Padre].
P. 16 ¿Por qué el mediador debe ser un ser humano verdadero y justo?
R. La justicia de Dios demanda que sea la naturaleza humana que pecó la que pague por el pecado; pero un ser humano pecaminoso jamás podría pagar por otros.
P. 17 ¿Por qué el mediador también debería ser verdadero Dios?
R. Para que el mediador sea capaz de soportar, por el poder de Su divinidad, el peso de la ira de Dios en Su humanidad y ganar para nosotros y restaurar para nosotros la justicia y la vida.
P. 18 ¿Quién es entonces este mediador —verdadero Dios y, al mismo tiempo, ser humano verdadero y justo?
R. Nuestro Señor Jesucristo, que nos fue dado para liberarnos completamente y hacernos justos ante Dios.
Esta breve sección del Catecismo de Heidelberg nos permite ver un par de cosas importantes.
Por un lado, podemos ver la naturaleza de la teología: ninguna doctrina está desligada de las otras, sino que todas se informan mutuamente. En particular, podemos ver cómo la doctrina de la salvación está estrechamente ligada a la doctrina de la persona de Cristo: nuestra salvación solo pudo lograrse gracias a la encarnación del Verbo eterno de Dios.
Por otro lado, también podemos ver que, si bien el estudio de la Biblia fue fundamental para la Reforma, no fue un estudio desligado de la historia y de la tradición cristiana. Los reformadores ciertamente fueron ávidos estudiantes de las Escrituras, pero no se contentaban con leer la Biblia solamente. Justamente porque querían llegar a un conocimiento certero de la Palabra de Dios, los reformadores comparaban sus interpretaciones bíblicas con el consenso cristiano a través de los siglos para evitar caer en posiciones peculiares y antojadizas. De esta forma, los reformadores del siglo XVI se veían como colaboradores y sucesores de la labor teológica de los padres de la iglesia.
Efectivamente, es imposible imaginar una doctrina de la salvación como la que surgió durante la Reforma protestante sin el previo fundamento de la teología de Nicea y de los otros concilios ecuménicos durante los primeros siglos del cristianismo.
En este aniversario 1700 del Concilio de Nicea, nos conviene recordar la deuda de la soteriología reformada con la enseñanza sobre Cristo de los padres nicenos, para que junto con los padres y los reformadores podamos adorar al único Dios verdadero mediante el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre (1 Ti 2:5).