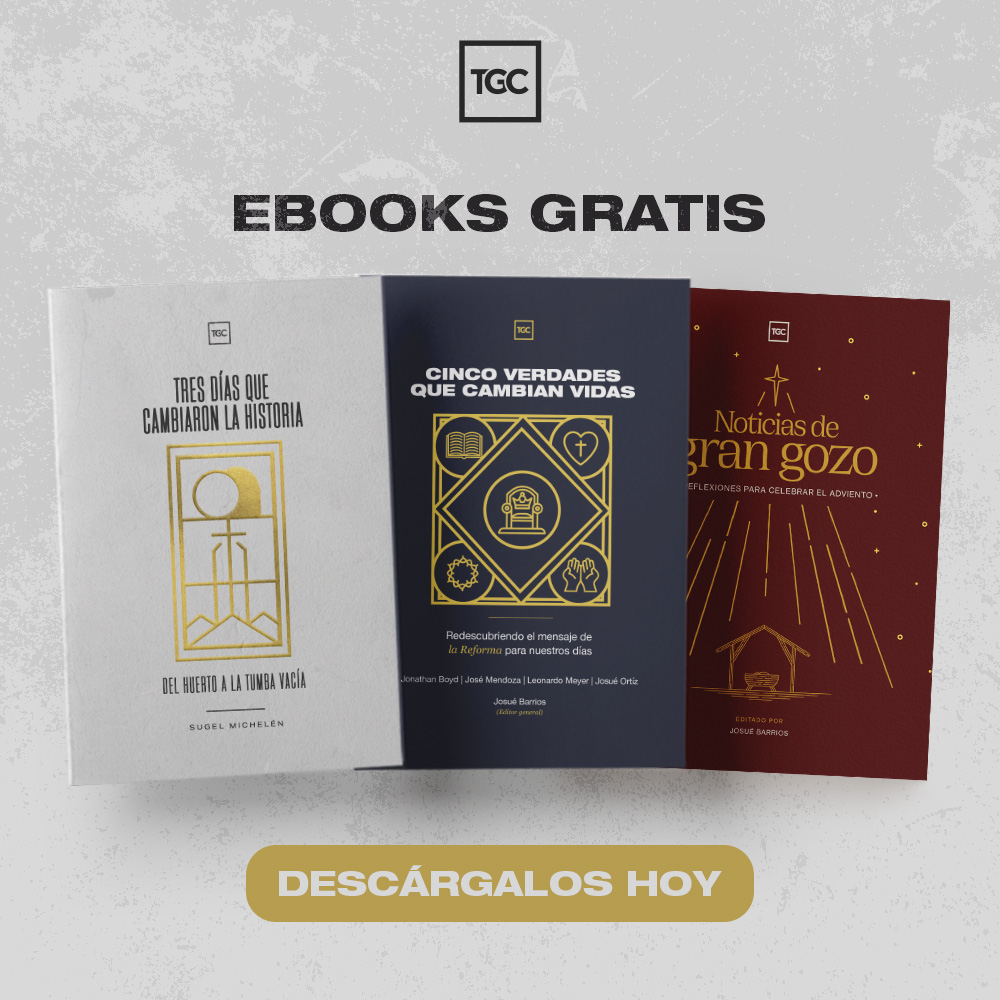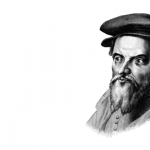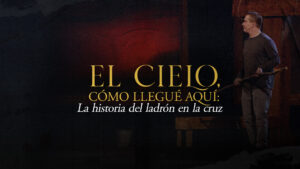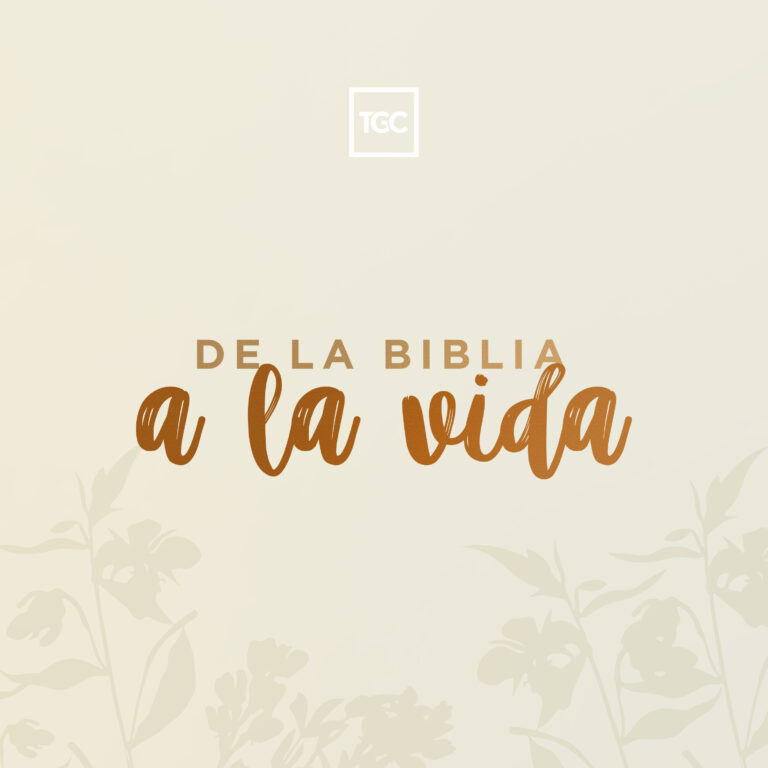«Edificaré mi Iglesia», declaró Jesús (Mt. 16:18). Qué proceso tan magnífico y agonizante se ha desarrollado durante dos milenios. Esencial para este trabajo es la formación de piedras vivas: hombres y mujeres extraídos de la cantera del pecado, cuyas vidas ahora dan testimonio de la gracia del evangelio.
Pero, ¿cómo edifica Cristo su Iglesia? Una respuesta podría ser aquella dentro de la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma, donde, en letras de seis pies de altura, la promesa de Cristo está escrita en latín: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia…». Iluminada por las ventanas que la rodean, estas palabras se sientan como una corona encima de la cripta del apóstol mismo que está escondida debajo del altar mayor, un recordatorio de la autoridad dada al heredero de Pedro que se sienta en el trono papal.
Martín Lutero no fue el primero en cuestionar la autoridad papal, pero su argumento fue especialmente incisivo. Cuando las ideas de Lutero comenzaron a solidificarse en 1520, hizo ver sus preocupaciones en su obra seminal: A la nobleza cristiana. Este tratado fue escrito debido a los ataques del teólogo del papa, Silvestre Prierias, quien afirmó el absolutismo papal con tal valentía que Lutero lo llamó un «manifiesto infernal». Convencido de la autoridad suprema de la Escritura, y creyendo que la nobleza alemana simpatizaba con su posición, Lutero, a la luz de los precedentes históricos, instó a los nobles a aceptar la responsabilidad de la reforma de la Iglesia.
El tratado de Lutero puso un hacha en la institución romana; en las convenciones sociales, políticas, legales, y religiosas que sustentaban la cristiandad occidental. De interés central era el reclamo papal (defendido por Prierias) de que solo el papa puede interpretar las Escrituras de manera confiable y hablar sin error. Lutero veía tales tradiciones como adiciones religiosas que amenazaban la integridad de la Iglesia si no eran erradicadas.
Mirando hacia atrás, a veces nos preguntamos cómo se acumuló la tradición romana desde el bote de pesca del Galileo hasta el día de Lutero; es decir, desde el día de Pentecostés hasta el siglo XVI.
Los historiadores católicos suelen reconocer que no existe una línea recta entre el papa actual y el apóstol Pedro.
Si bien la historia es prolongada y compleja, la siguiente descripción intentará ofrecer una perspectiva, prestando especial atención al desarrollo de la autoridad eclesial en la oficina papal.
El primer papa
Nuestra historia comienza con Lord Acton, quien nos recuerda que la mejor manera de garantizar la fuerza de la posición de uno es hacer el mejor argumento posible para aquellos que creemos que están equivocados. Si bien lo siguiente no es un argumento per se, pretende demostrar que la trayectoria equivocada de la autoridad papal se desarrolló de forma bastante natural en el alcance y la secuencia de la historia occidental, un hecho que advierte a los seguidores de Cristo de todas las épocas.
Los historiadores católicos suelen reconocer que no existe una línea recta entre el papa actual y el apóstol Pedro. En palabras de Eamon Duffy: «No hay, por lo tanto, nada que se aproxime directamente a una teoría papal en las páginas del Nuevo Testamento», y según todos los indicios «no hubo un solo obispo de Roma durante casi un siglo después de la muerte de los apóstoles».
Fue alrededor del 150 d. C. cuando el patrón suelto de la autoridad presbiteral comenzó a dar paso a un solo obispo romano, un puesto que finalmente se convirtió en una posición monárquica bajo el obispo Victor (189-198) y en mayor medida bajo el obispo Esteban I (254 -257), quien reclamó algunos de los poderes y honores atribuidos al apóstol Pedro. La invocación de Esteban de Mateo 16 fue la primera instancia en que un obispo de Roma que intentaba elevarse sobre otros obispos con una autoridad que era cualitativamente superior.
La conversión de Constantino, y su posterior inversión en instituciones eclesiásticas, colocaron a los obispos romanos en el centro de la vida imperial. Pronto se hicieron potentados prósperos y políticamente comprometidos, y adquirieron los adornos urbanos de la aristocracia. La influencia política del obispo aumentó cuando Constantino transfirió la capital del imperio a Constantinopla en el año 330, un movimiento que dejó al obispo de Roma como el individuo más importante de la ciudad. Pero, ¿cuál de estos obispos debería ser considerado el primer papa?
La mayoría de los historiadores apuntan a León I, quien ocupó el trono episcopal en Roma del 440 al 461. León fue un líder espiritual y administrador competente, quien persuadió a Atila el Huno a abandonar la ciudad de Roma, uno de los muchos actos que le valió el título de «Grande». Le gustaba que lo llamaran «papa» (padre), un título que se usaba típicamente para los obispos, pero el término llegó a ser usado solo para el obispo de Roma en el siglo VI. León, que se veía a sí mismo como un canal de la autoridad apostólica de Pedro, insistió en que las apelaciones para los tribunales de la Iglesia se le trajeran a él. Como «pontifex maximus» (el principal sacerdote de una ciudad), sus decisiones debían ser escuchadas como definitivas.
Desarrollo de la oficina papal
Con el colapso del gobierno romano en Occidente y la afluencia de tribus germánicas durante el siglo V, era natural que el papa sirviera como gobernante principal de Roma. Cada vez más se le pedía que promoviera la justicia, la defensa, y las provisiones durante la hambruna, funciones que uno podría llamar «seculares». Mientras tanto, los gobernantes cristianos continuaron dando propiedades y construyendo grandes iglesias. La acumulación de estos activos por parte de la Iglesia era una función natural del vacío de poder dejado por el Imperio romano, pero requería que los líderes de la Iglesia manejaran grandes cantidades de tierra y riqueza, y practicaran el desagradable papel de mediador de poder que los acompañaba.
La religión debe cambiar a los hombres, no los hombres la religión.
Fue en este momento cuando la comprensión teológica del papado dio otro paso significativo. Gelasio I (492-496) fue más allá de lo que Leo demandó sobre la jurisdicción sobre otros obispos al afirmar que el poder del papa era superior a los reyes. Esta distinción entre el poder papal y la autoridad temporal sería significativa en los siglos venideros cuando el papa y el emperador se enfrentarían a la cuestión de quién dirigiría legítimamente a la cristiandad. Según Gelasio, dado que los papas tendrían que rendir cuentas a Dios por los reyes, su poder sagrado sobrepasaba la autoridad imperial de cualquier emperador o gobernante temporal.
Una gran cantidad de personas y eventos significativos suceden en los años siguientes: el legado de Gregorio I (540-604), especialmente su teoría misiológica; el donativo que Pipino el Breve hizo del territorio que rodeaba Roma y que se convertiría en los Estados Pontificios (756); la llamada Donación de Constantino; la icónica coronación de Carlomagno por León III el día de Navidad (800); la intervención de Enrique III cuando había tres personas que demandaban el trono papal (1046); las reformas del papa León IX (1049-1054), quien prohibió casarse a los sacerdotes, y su cambio de lugar del Colegio de Cardenales; la oposición a la «investidura laica», que era la práctica que los gobernantes seculares tenían de elegir obispos y darles símbolos de autoridad; las cruzadas (a partir de 1095); y la compilación de la ley canónica de Graciano (c. 1140). Por variado que sea este breve muestreo, cada evento de alguna manera contribuyó al poder consolidado del papado medieval y su compleja relación con las naciones-estados emergentes.
El pontificado de Inocencio III (1198-1216) se considera, con mucha razón, el apogeo del poder y la prerrogativa del papa. Fue Inocencio quien se vio a sí mismo operando por encima del hombre y debajo de Dios, y específicamente, «creyó que Dios le había dado al sucesor de Pedro la tarea de ‘gobernar al mundo entero’ así como a la Iglesia». Identificándose a sí mismo como el «vicario de Cristo», afirmó tener el poder supremo en la tierra y consideró que la autoridad de los naciones-estados derivaba de la suya. En 1215, llamó al Cuarto Concilio de Letrán, que estableció el dogma de la transubstanciación, entre otras reformas doctrinales y pastorales.
Mientras el poder papal alcanzaba su apogeo bajo Inocencio III, pronto comenzaría a menguar. Una tensión creciente entre el papado y las naciones-estado eventualmente llevó a un conflicto entre Bonifacio VIII (1294-1303) y el gobernante de Francia, Felipe el Hermoso. En un concurso de poderes, que trae a la mente el Manneken Pis de Bruselas, Felipe finalmente salió victorioso. Después de haber sido vencido, Bonifacio emitió la bula papal conocida como Unam sanctam, donde afirmó que «es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana estar sujeta al pontífice romano». Bonifacio, sin embargo, no pudo consolidar sus reclamos con la fuerza militar. Felipe, por lo tanto, lo hizo prisionero, un presagio de lo que vendría al papado en solo unos pocos años.
Iglesia en cautiverio
Cuando en 1305 el rey de Francia impidió el regreso del papa recién elegido, Clemente V, a Roma, trasladó su corte papal a Aviñón. Esto comenzó la llamada «Cautividad del papado en Babilonia», un período de 1309 a 1376, cuando siete papas sucesivos vivieron exiliados de Roma, a un paso de la frontera francesa. Cuando el papa Gregorio XI finalmente regresó a Roma en 1377 y murió allí, el colegio de cardenales, en su mayoría franceses, se reunió en un cónclave en medio de multitudes enojadas que exigían un papa italiano. Las masas se salieron con la suya con Urbano VI, pero los cardenales se arrepintieron rápidamente y eligieron a un papa francés en su lugar (alegando haber tomado su decisión inicial bajo coacción). Ahora había dos personas que demandaban el trono papal.
Solo hay un Señor que se sienta en el trono, el Cordero a quien alabamos, honramos y glorificamos por los siglos de los siglos.
El «gran cisma de Occidente» duró cuarenta años. Las naciones se reunieron en apoyo de un papa u otro, más o menos sobre la base de sus relaciones con Francia. El Concilio de Pisa fue llamado en 1408 e intentó resolver el asunto llamando a un nuevo papa, lo cual hicieron en Juan XIII. Esto, sin embargo, solo agravó el problema, ya que ahora había tres personas que decían ser papa. Le tomó al Concilio de Constanza en 1414 despejar el atasco al deponer a los tres papas antes de elegir uno nuevo en 1417, Martín V. Como una forma de someter el poder papal, Constanza también decretó mantener un concilio general que fuera el cuerpo supremo que gobernara la Iglesia. Pero los papas posteriores volcaron esta resolución y devolvieron el cargo papal a su posición de supremacía.
Nuestra historia termina justo antes del comienzo de la Reforma, en el Quinto Concilio de Letrán (1512-1517), donde el papa Julio II se vistió como un emperador romano, luciendo una espada y una capa amarilla, y abolió la superioridad de los concilios a favor del poder papal. Pero irónicamente, fue en este mismo contexto donde Giles (Egidio) de Viterbo afirmó: «La religión debe cambiar a los hombres, no los hombres la religión».
El poder absoluto corrompe absolutamente
Habiendo comenzado con Lord Acton, concluyamos con sus palabras más famosas: «El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente». Lo que a menudo se olvida, sin embargo, es que Acton en realidad estaba hablando sobre el absolutismo papal, una preocupación que ha motivado a los reformadores cristianos a lo largo de los siglos.
Pero este peligro no es exclusivo de quienes llevan el anillo papal o están dispuestos a besarlo. En el fondo, la trayectoria de cada corazón pecaminoso debe ser como el papa Julio II, haciendo alarde de nuestras espléndidas capas amarillas y buscando un trono dónde sentarse. Pero solo hay un Señor que se sienta en el trono, el Cordero a quien alabamos, honramos, y glorificamos por los siglos de los siglos.