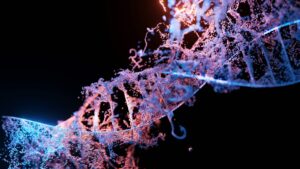Jeremías 1-4 y 2 Corintios 10-11
“¿Ha cambiado alguna nación sus dioses,
Aunque ésos no son dioses?
Pues Mi pueblo ha cambiado su gloria
Por lo que no aprovecha”
(Jeremías 2:11).
Al Capone, presionado por la persecución policial y judicial que había en su contra tomó una drástica decisión en 1923: dejaría su cuartel general en Chicago, y se trasladaría al pequeño pueblo de Cicero, donde continuaría con sus actividades delictivas. Pues bien, por mucho tiempo ese desconocido pueblo del estado de Illinois mantuvo el título del municipio más corrupto de Estados Unidos y fue un gran asentamiento para la mafia norteamericana.
Cuenta la historia que un joven Capone, con ayuda de sus hermanos Ralph y Frank (este último llegaría a ser alcalde de Cicero), convirtió este suburbio de Chicago en un lugar de juegos y negocios ilícitos. Pero como ya mencionamos, no todo lo malo quedó en la historia de la ciudad. Cicero saltó hace años a las primeras planas de los diarios porque nuevamente un juicio demostró que la corrupción seguía enquistada en el lugar. La alcaldesa Betty Loren-Maltese fue condenada, junto a otros seis cómplices, por haber robado a la ciudad 12 millones de dólares. Estos dineros sirvieron para que la alcaldesa y sus secuaces vivieran una vida de lujos y despilfarro, concediéndose entre ellos préstamos sin intereses, comprando mansiones, autos, y otras maravillas.
Podría decirse que los malos ejemplos se propagan fácilmente, y que cuando se instalan en las vidas de las personas o de pueblos enteros, llega a costar mucho erradicarlos. Son como enfermedades del alma que se transmiten por contagio de generación en generación, creando una profunda debilidad que daña las estructuras personales y sociales de manera dramática y dolorosa. Lo mismo sucede en todos los terrenos del quehacer humano, entre los que podríamos mencionar también el espiritual.
Por ejemplo, desde los tiempos de Nietzsche se ha vuelto casi un deporte popular el levantar el dedo acusador en contra de Dios, recriminándolo a Él y a la religión como el padre y la madre de todos los males de la humanidad. Es notable cómo la literatura, el arte, la música, y toda actividad que se precie de “refinada” o “intelectual” tenga cierta dosis de menoscabo a la religión o a la persona de Dios. Pero así como los problemas de Cicero no son nuevos, así tampoco lo es el menosprecio hacia Dios.
Ya desde los tiempos de Jeremías el Señor se quejaba del menosprecio al que era sometido por parte de sus criaturas. Dios pregunta a través del profeta: «¿Qué injusticia hallaron en Mí sus padres, Para que se alejaran de Mí Y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos?» (Jer. 2:5). Más de dos milenios y medio después de esas palabras, nos seguimos preguntando: ¿Qué genera tanta animadversión en contra de Dios y sus asuntos?
El amor de Dios se sobrepone a nuestra infidelidad y rechazo a Él.
¿Será que tanto desprecio e incredulidad sea el resultado lógico del maltrato que el ser humano ha recibido de parte de Dios? Definitivamente no, porque el Señor ha dejado en su Palabra el testimonio de un Dios amoroso cuya fidelidad y compasión ha probado ser sin límites. La tierra sigue siendo pródiga, el sol sigue saliendo y poniéndose, las estaciones se cumplen sin falta. Todo eso debido a un Dios amoroso que hace salir el sol sobre buenos y malos, como señalaba Jesús.
Aun en medio de las fallas del ser humano, el Señor se mantiene fiel porque, por ejemplo, hay cosas que ni los hombres pueden soportar, pero Dios en su paciencia ha sabido perdonar y hasta dar nuevas oportunidades. Dice el profeta: “Supongamos que un hombre se divorcia de su mujer, y que ella lo deja para casarse con otro. ¿Volvería el primero a casarse con ella? ¡Claro que no!” (Jer. 3.1 NVI). El profeta apela a uno de los sentimientos más profundos y más difíciles de sobrellevar.
En este tema las ilustraciones abundan porque ya en las noticias diarias, la literatura, y la música, podemos encontrar mil y un casos del daño que la infidelidad conyugal puede producirle al alma humana. Sin embargo, el amor de Dios se sobrepone a nuestra infidelidad y rechazo a Él y desde lo profundo de su corazón les grita a sus criaturas: “¡Vuelve, apóstata Israel! No te miraré con ira —afirma el SEÑOR—. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso… Vuélvanse… ¡porque yo soy su esposo!” (Jer. 3:12-14a NVI).
¿Será que Dios no nos ha abandonado y lo único que busca es venganza debido a nuestras acciones y nuestro rechazo? De ninguna manera. Dios no puede dejar de ser lo que por naturaleza es: amor y justicia. Su carácter y atributos hacen que tenga una inagotable fuente de recursos para sostener a sus criaturas porque, sin su provisión y cuidado, rápidamente navegaríamos hacia nuestra propia autodestrucción.
Quizá nuestra soberbia nos hace creer que todo lo hacemos solos, que no necesitamos de Dios, que somos la generación del “súper-hombre” que ha encontrado su propio camino y se ha liberado de sus temores. Quizá otros esperan que Dios haga algo “espectacular” que les demuestre que Él está allí, que pruebe su existencia para satisfacción de ellos. Sin embargo, es necesario aclarar que nuestro Señor no está en campaña, sigue siendo el Señor Soberano amoroso y recto sin necesidad de nada ni nadie, y por eso no necesita publicitar cada uno de sus actos.
En cierto modo, su amor es silencioso y su fuerte protección se desliza por senderos que el hombre no percibe aunque sí disfruta de ellos. Por el contrario, fuimos nosotros los que decidimos romper relaciones con el Creador y vivimos tratando de alejarlo de nuestros pensamientos y acciones. Lo que no sabemos en nuestra testarudez es que, al abandonar a la fuente de la vida, estamos irremediablemente condenados a la muerte. En un acto de locura que cada generación ratifica, volvemos a darle la espalda al Señor. Al final, las consecuencias, no de la ausencia de Dios, sino de la rebeldía de hombres y mujeres se hacen evidentes. Justamente, el Señor vuelve a cuestionarnos a través de Jeremías: “Nunca preguntaron: ¿Dónde está el SEÑOR que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive?” (Jer. 2:6 NVI).
¿No existe en tu vida ninguna huella silenciosa del obrar de Dios en tu pasado? ¿No existe en tu corazón el recuerdo de una fe infantil o juvenil que te hacía trascender más allá de lo circunstancial? ¿No hay pruebas que te hacen pensar que “alguien” te cuidó cuando todo parecía estar perdido o cuando ya no había más esperanza? ¿Por qué en vez de dudar por la supuesta ausencia de Dios, no empiezas a hacerte preguntas desde los recuerdos que tienes de su presencia? Dios no necesita de mediadores meramente humanos o de religiones para hacerse presente. Él es muy grande y todo el universo cabe en la palma de su mano. Es tan pero tan grande, que estoy seguro que alguna vez debes haberte topado con Él.
Dios espera que lo tengamos a Él como nuestro tesoro personal, como el bello recuerdo del pasado, la hermosa realidad del presente, y la gran esperanza del futuro.
Podrías preguntar: «¿Pero por qué Dios no se involucra y me toma a la fuerza y me llama a su lado?». La respuesta es que lo primero que debemos saber es que estamos separados de Dios como consecuencia de nuestra conducta. Dios respeta nuestra libertad y lo que más anhela es nuestro amor. El verdadero amor solo es real en libertad. ¿Cuántas veces les reclamaste a tus padres porque no te dejaban tomar tus propias decisiones? Seguro que les decías: «Dejen que me tropiece y aprenda, pero por mí mismo». Por eso, Dios lo que hará es revelar su corazón a través de su Palabra, nos mostrará su amor a través de la obra sustitutoria de su Hijo Jesucristo, nos llamará al arrepentimiento y a volver a Él, y nos invitará a seguirle.
El drama del corazón de Dios es que Él espera que lo tengamos a Él como nuestro tesoro personal, como el bello recuerdo del pasado, la hermosa realidad del presente, y la gran esperanza del futuro. Lamentablemente, Jeremías vuelve a mostrar el corazón adolorido de Dios con las siguientes palabras: “¿Acaso una joven se olvida de sus joyas, o una novia de su atavío? ¡Pues hace muchísimo tiempo que mi pueblo se olvidó de mí! “ (Jer. 2.32 NVI). Nuestra memoria espiritual parece ser frágil, tanto como lo es el recuerdo de una persona que compartió con nosotros unos minutos silenciosos en el bus para luego partir. El recuerdo está en directa proporción con la relación, con la valoración, con el intercambio. Cuanto más valoremos al Señor en nuestra vida al saber todo lo que ha hecho por nosotros, cuanto más nos relacionemos con Él, así también más brillará en nuestro recuerdo y también en nuestro presente.
El corazón de Dios nos invita a volver a Él. No debemos ver este acto solo como sinónimo de rendición, sino como quien reconoce su amor para nuestras vidas, porque Él siempre estuvo allí y siempre fue nuestro Dios. Él dice: «¡Vuelvan, hijos infieles, Yo sanaré su infidelidad» (Jer. 3.22a). Y nosotros podemos responder: «Aquí estamos, venimos a Ti, Porque Tú, el Señor, eres nuestro Dios» (Jer. 3:22b).
¿Por qué no responder así ahora mismo? Y si ya lo has hecho, te invito a ratificar tu compromiso de vivir en una relación, permanente, plena, y fructífera con Él porque el Señor te ha salvado, porque le perteneces, y porque Él ha asegurado que en su corazón, por Cristo, tu nombre ha sido esculpido. ¡A Él sea la Gloria por los siglos de los siglos!