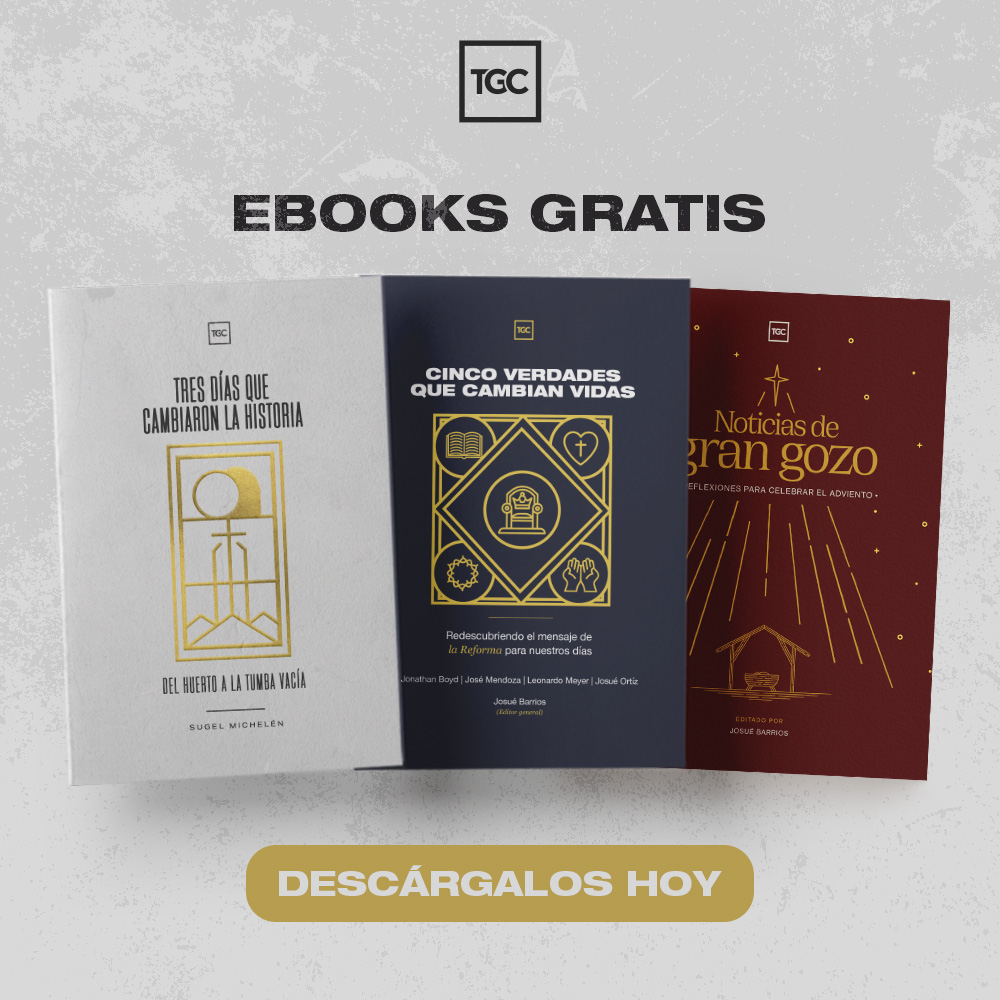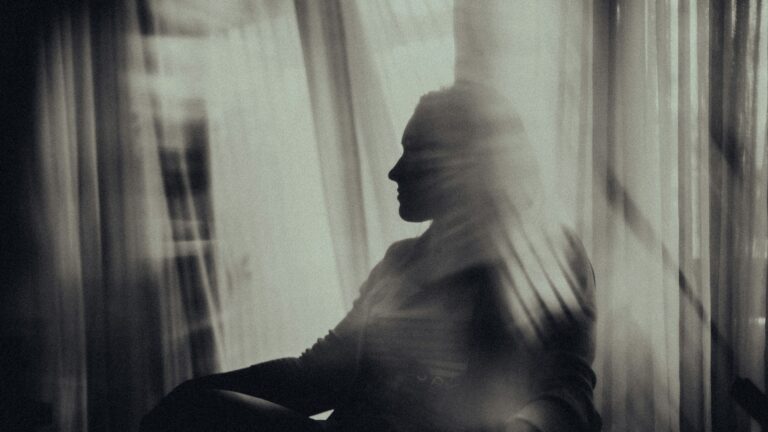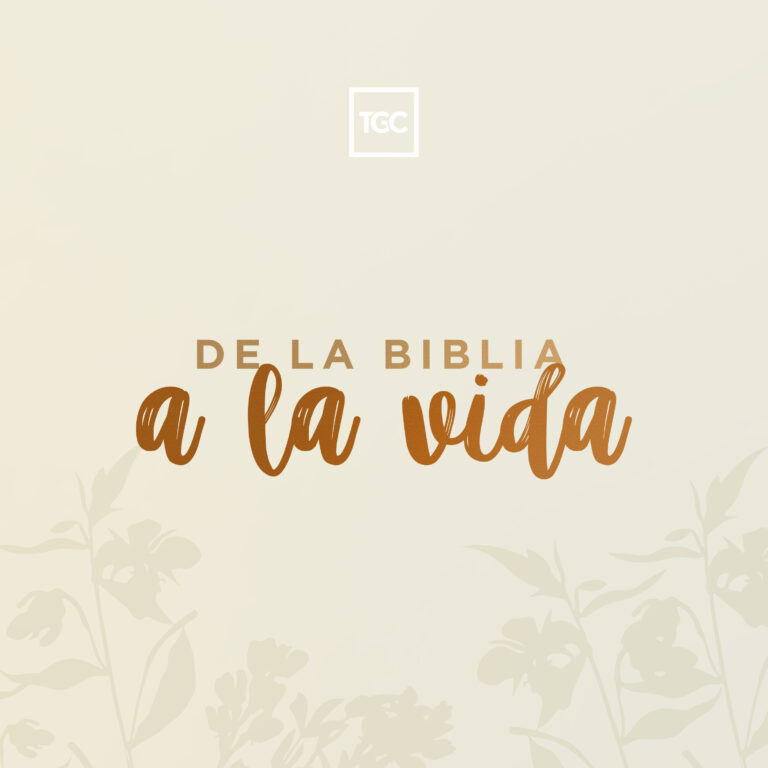«Está claro para mí que los escritos de los cristianos son una mentira».
Aquellas fueron las palabras del filósofo pagano Celso, escritas alrededor del año 170 d. C. Esto fue solo el comienzo. Su ataque a gran escala fue impresionante. Para él, Jesús era el hijo bastardo de una relación adúltera. María era una judía solterona y pobre que no poseía un linaje significativo. Jesús fue un mago/hechicero (debido a su tiempo en Egipto) que engañó y embaucó a las personas. Sus discípulos eran una banda de ladrones depravados y sin educación. Jesús era un maestro pobre que robó material de Platón.
Aunque tales afirmaciones provocadoras llenaban la obra El discurso verdadero de Celso, su queja fundamental se centraba siempre en los propios evangelios. Eran «fábulas», una «ficción monstruosa» llena de «contradicciones».
Sus ataques inquietaron al creciente movimiento cristiano. Fueron tan influyentes que Orígenes, el gigante intelectual del siglo III, se sintió obligado a escribir una refutación línea por línea. Orígenes fue claro acerca de lo que estaba en juego: «Si no se resuelve la discrepancia entre los evangelios, debemos renunciar a nuestra confianza en los evangelios como verdaderos y escritos por un espíritu divino, o como relatos dignos de crédito, ya que se sostiene que ambos caracteres pertenecen a estas obras».
Uno casi puede sentir la «ansiedad» de Orígenes por este asunto. Para él, y para teólogos posteriores como Agustín, el destino de la religión cristiana parecía depender de nuestra capacidad para resolver estas aparentes contradicciones.
¿Somos capaces de confiar en los evangelios, aun si hay desafíos no resueltos?
Esa ansiedad no se ha disipado después de 2000 años. El fantasma de Celso sigue vivo y los críticos parecen tan fervientes como siempre ante los problemas de los evangelios. El subtítulo del libro Jesus, interrupted [Jesús, interrumpido], que Bart Ehrman publicó en 2009 [ver mi reseña (en inglés)], no parece diseñado para calmar las preocupaciones de la gente: «Revelando las contradicciones ocultas en la Biblia (y por qué no sabemos de ellas)».
Entonces, ¿cómo deberíamos manejar los cristianos esta especie de «ansiedad por contradicción»? ¿Somos capaces de confiar en los evangelios, aun si hay desafíos no resueltos? A continuación, comparto algunos principios a considerar, seguidos por un ejemplo específico (y reciente).
Honestidad sobre el problema
Deberíamos empezar por donde muchos cristianos probablemente no quieren: reconociendo el problema. Hay lugares en los evangelios (y en otras partes de las Escrituras) que presentan cuestiones delicadas. No ayuda a la discusión que los cristianos actuemos como si no existieran. Despreciar los pasajes difíciles es dar la impresión de que no nos los tomamos en serio.
Este enfoque del tipo «aquí no hay nada que ver» no solo hace que los evangélicos parezcan desinteresados en cuestiones académicas, sino que también insinúa que cualquiera que plantee preguntas sobre la Biblia debe estar implicado en un complot maligno para socavarla. Después de todo, si los pasajes problemáticos son siempre fáciles de resolver, entonces cualquiera que los encuentre difíciles debe estar operando con malas intenciones. Nos vemos forzados a suponer lo peor de casi todas las personas que tengan dudas.
Como expongo en mi libro Surviving Religion 101 [Curso básico de cómo sobrevivir a la religión] y en mi reciente charla en TGC23 (en inglés), hay una mejor solución. Tenemos que aprender a estar menos a la defensiva, a ser más receptivos con los que tienen preguntas y a estar más dispuestos a caminar con ellos a través de los asuntos difíciles. Algunas personas realmente luchan con estos pasajes. Y algunos de estos pasajes son genuinamente difíciles.
Tenemos que aprender a estar menos a la defensiva, a ser más receptivos con los que tienen preguntas y a caminar con ellos a través de los asuntos difíciles
Por supuesto que esto no significa que todas las preguntas nazcan de una indagación honesta. Algunos críticos de los evangelios parecen escépticos profesionales, incapaces (o reacios) a escuchar a la otra parte. Ponen mucha energía en señalar los problemas, pero poca en encontrar una solución. Son felices haciendo preguntas, pero no les entusiasma recibir respuestas.
Si los evangélicos necesitamos estar más abiertos a explorar los problemas, los críticos deberían, del mismo modo, estar más abiertos a explorar las posibles soluciones.
Historiografía antigua
Una segunda forma de abordar nuestra «ansiedad por contradicción» es comprender en qué se diferenciaba la historiografía antigua de la moderna. Por defecto, damos por sentado que la forma en que hacemos historia ahora es la forma en que debían haberla hecho entonces. Si un escritor antiguo no está a la altura de nuestros estándares modernos, declaramos que está equivocado.
Pero mientras más aprendemos sobre los historiadores antiguos (Heródoto, Tucídides, Polibio) y sobre las biografías grecorromanas (de las que los evangelios probablemente sean un ejemplo), más nos damos cuenta de que las prácticas antiguas eran diferentes de las nuestras. En el mundo antiguo, por ejemplo, era habitual narrar las historias fuera de orden (por razones temáticas), parafrasear y reformular citas, combinar y resumir el material, optimizar la cronología de los acontecimientos, etcétera.
Un ejemplo clásico sería la historia de Jesús cuando limpia el templo. En los sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas), Jesús limpia el templo al final de Su ministerio (Mt 21:12-17; Mr 11:15-19; Lc 19:45-48), pero en Juan, lo limpia al inicio de Su ministerio (Jn 2:13-22). Claro que Jesús podría haber limpiado el templo dos veces, pero es más probable que Juan trasladara el relato al principio de su evangelio por razones temáticas, a saber, por su deseo de centrarse en Jesús como el nuevo templo.
Una vez que se tienen en cuenta este tipo de técnicas, muchas contradicciones aparentes pueden resolverse rápidamente.
Lo que no sabemos
Pero entender la historiografía antigua no resuelve todos los problemas. A veces, los pasajes difíciles requieren un análisis histórico más profundo.
Esto nos lleva a una tercera observación. Aunque algunos pasajes sean más difíciles de resolver, debemos recordar que hay muchas cosas que simplemente desconocemos. En lugar de declarar que hemos descubierto una contradicción imposible de resolver (como se apresuran a hacer algunos críticos), podemos reconocer que puede haber factores o consideraciones que desconocemos.
Por ejemplo, consideremos la objeción clásica sobre el censo de Cirenio descrito en el Evangelio de Lucas. Lucas nos dice que Cirenio era «gobernador de Siria» cuando nació Jesús (2:2) y que el censo exigía que José regresara a Belén, su ciudad natal (vv. 4-5). Durante años, los eruditos han observado un doble problema en este caso.
En primer lugar, Jesús nació en algún momento antes de la muerte de Herodes en el año 4 a. C., mientras que Cirenio no fue gobernador hasta el año 6 d. C. (una fecha que procede de Josefo). Esto sugiere que las fechas de Lucas están desfasadas en más de una década. En segundo lugar, no tenemos pruebas de que ningún censo antiguo exigiera que una persona regresara a su «ciudad natal». Los críticos argumentan que Lucas se lo inventó para hacer que Jesús naciera en Belén.
Por supuesto que se han propuesto soluciones a este enigma. Algunos sostienen que Josefo, y no Lucas, podría haberse equivocado sobre la fecha de Cirenio. Otros sugieren que Cirenio podría haber sido gobernador dos veces, una en el año 4 a. C. y otra en el 6 d. C. El teólogo N. T. Wright sugirió recientemente una solución sencilla: la preposición protos en Lucas 2:2 se traduce mejor «antes» que «primer», haciendo que la traducción diga: «Este censo tuvo lugar antes del tiempo en que Cirenio fuera gobernador de Siria».
Cada una de estas soluciones propuestas tiene puntos fuertes y débiles y un nivel diferente de plausibilidad. Sin embargo, recientes trabajos académicos han abierto nuevas (e intrigantes) posibilidades sobre cómo entender este pasaje.
La ayuda de los papiros
Hay tantas cosas del mundo antiguo que desconocemos, en parte porque los registros de ese mundo (mayormente conservados en pergamino o papiro) se han perdido en su mayor parte. Solo ha sobrevivido una mínima fracción. Esto significa que cada nuevo manuscrito que se descubre encierra un potencial extraordinario. Podría contener la información que necesitamos para descifrar ciertos misterios o resolver algunos enigmas.
El reciente libro de Sabine R. Huebner Papyri and the Social World of the New Testament [Los papiros y el mundo social del Nuevo Testamento] ha resaltado la relevancia histórica de los manuscritos antiguos. Mientras que el conocimiento histórico suele obtenerse a través del descubrimiento de obras literarias (historias, antologías, tratados formales), Huebner señala que existe todo un mundo de material, que con frecuencia se pasa por alto, conocido como papiros documentales.
Más que obras literarias formales, los papiros documentales son lo que podríamos llamar documentos cotidianos: cartas, recibos de impuestos, arrendamientos, contratos, contratos de compraventa, testamentos y otros. Revelan cómo era la vida de una persona común y corriente en el mundo grecorromano. Entre estos documentos, señala Huebner, se encuentran declaraciones censales. Estos papiros no solo registran un notable nivel de detalle sobre la familia censada (edad, sexo, ocupación, número de hijos, posesiones, etc.), sino que también proporcionan pistas sobre cómo podría haberse llevado a cabo un censo de este tipo.
Un manuscrito, conocido como P. Lond. 3.904, ofrece esta fascinante descripción de un censo romano: «Es necesario que todas las personas que no residen en su domicilio por una u otra razón en este momento regresen a sus lugares de origen para someterse a las formalidades habituales de empadronamiento y ocuparse del cultivo de la tierra que les corresponde» (énfasis añadido).
Aquí vemos, al contrario de los críticos de Lucas 2:2, que había ocasiones en las que una persona tenía que empadronarse en su ciudad natal, es decir, cuando poseía una propiedad en esa ciudad y vivía temporalmente en otro lugar. Esto cuadra bien con el Evangelio de Lucas, en el que parece que José solo vivía temporalmente en Nazaret. Era originario de Belén, donde probablemente poseía una parcela familiar (como descendiente de David). Según esta hipótesis, la descripción que hace Lucas del regreso de José a Belén, su ciudad natal, demuestra ser plausible.
La ayuda de los padres de la iglesia
Aun cuando los papiros antiguos puedan ayudar a explicar por qué José tuvo que regresar a su ciudad natal, todavía queda la cuestión de la fecha del censo. ¿Por qué parece que la fecha de Lucas está desfasada más de una década?
Aquí podemos encontrar ayuda de dos padres de la iglesia: Justino Mártir y Tertuliano.
Justino, al escribir en Roma a mediados del siglo II, se refiere a este censo bajo Cirenio, a quien llama el «procurador» (epitropos) en Judea. Incluso desafía a sus lectores a comprobar por sí mismos los archivos del censo (algo que uno podría haber hecho fácilmente, ya que el registro de los censos era meticuloso). Tal desafío sería arriesgado si no existieran dichos registros.
Huebner señala un detalle que a menudo se pasa por alto: Justino no llama a Cirenio «gobernador», sino «procurador» (epitropos), un cargo totalmente distinto. (Otro término utilizado a menudo para referirse a un procurador es hegemon). El procurador era un cargo inferior, normalmente involucrado en la administración e implementación de un censo. Curiosamente, Lucas parece confirmar este hecho. No describe a Cirenio con la típica palabra griega para «gobernador», sino que utiliza el participio hegemoneuon («ser un hegemon»). En otras palabras, un procurador.
Tertuliano (160-240 d. C.) aclara aún más el censo de Lucas. Él también dice que cualquiera puede comprobar los registros del censo en el que participó José (de nuevo, arriesgado si los registros no estaban ahí). Luego añade un detalle notable: el censo tuvo lugar bajo el gobernador Saturnino.
Con la ayuda de Justino y Tertuliano, empieza a surgir una imagen. Aparentemente, Cirenio no era el gobernador durante el nacimiento de Jesús, sino el procurador que ejecutó el censo bajo Saturnino. Si es así, ¿por qué Lucas menciona a Cirenio? ¿Por qué no menciona simplemente a Saturnino?
Antes de dar el golpe con el mazo de un juez y declarar que hemos encontrado una contradicción segura en las Escrituras, debemos tener en cuenta los límites de nuestro conocimiento
La respuesta es sencilla: Cirenio sería gobernador más tarde, en el año 6 d. C. y realizaría un censo más conocido. Lucas sabía que su audiencia estaría familiarizada con este último censo y quería distinguirlo del anterior en el que participó José. Así, Lucas dice a su audiencia que este fue el «primer» censo asociado con Cirenio.
Con esta información adicional, parece que Lucas no se equivocó sobre la fecha del censo después de todo. Uno ocurrió cuando Jesús nació, en algún momento antes del año 4 a. C. y el otro ocurrió más de una década después, alrededor del año 6 d. C. Ambos fueron asociados con Cirenio.
Inhala profundamente
El tema de este artículo ha sido la ansiedad que todos sentimos cuando enfrentamos lo que parecería ser una contradicción insuperable en los evangelios. He ofrecido tres consideraciones para que nos ayuden a manejar esa ansiedad.
En primer lugar, no debemos eludir el problema, fingiendo que todos los pasajes son fáciles y llanos. Algunos pasajes son difíciles; reconocerlo es importante. En segundo lugar, debemos recordar que la historiografía antigua era diferente de la moderna, a veces muy diferente. Comprender esta realidad puede resolver muchas contradicciones aparentes. En tercer lugar, y quizá esto sea lo más importante, debemos reconocer que hay muchas cosas que no sabemos. Antes de dar el golpe con el mazo de un juez y declarar que hemos encontrado una contradicción segura, debemos tener en cuenta los límites de nuestro conocimiento.
El censo bajo Cirenio en el Evangelio de Lucas pone de relieve precisamente este punto. Imagina cómo sería si no tuviéramos P.Lond. 3.904. Imagina qué pasaría si no tuviéramos los escritos de Justino y Tertuliano para ayudarnos. Nunca sabríamos que hay una explicación plausible para la confusión relacionada con el censo de Lucas.
Cuando nos enfrentamos a una aparente contradicción, a veces necesitamos inhalar profundamente. Aunque no tengamos una respuesta, eso no significa que no la haya. A veces solo tenemos que esperar. A veces tenemos que hacer el duro trabajo histórico. Y a veces (en realidad, todo el tiempo) tenemos que confiar.