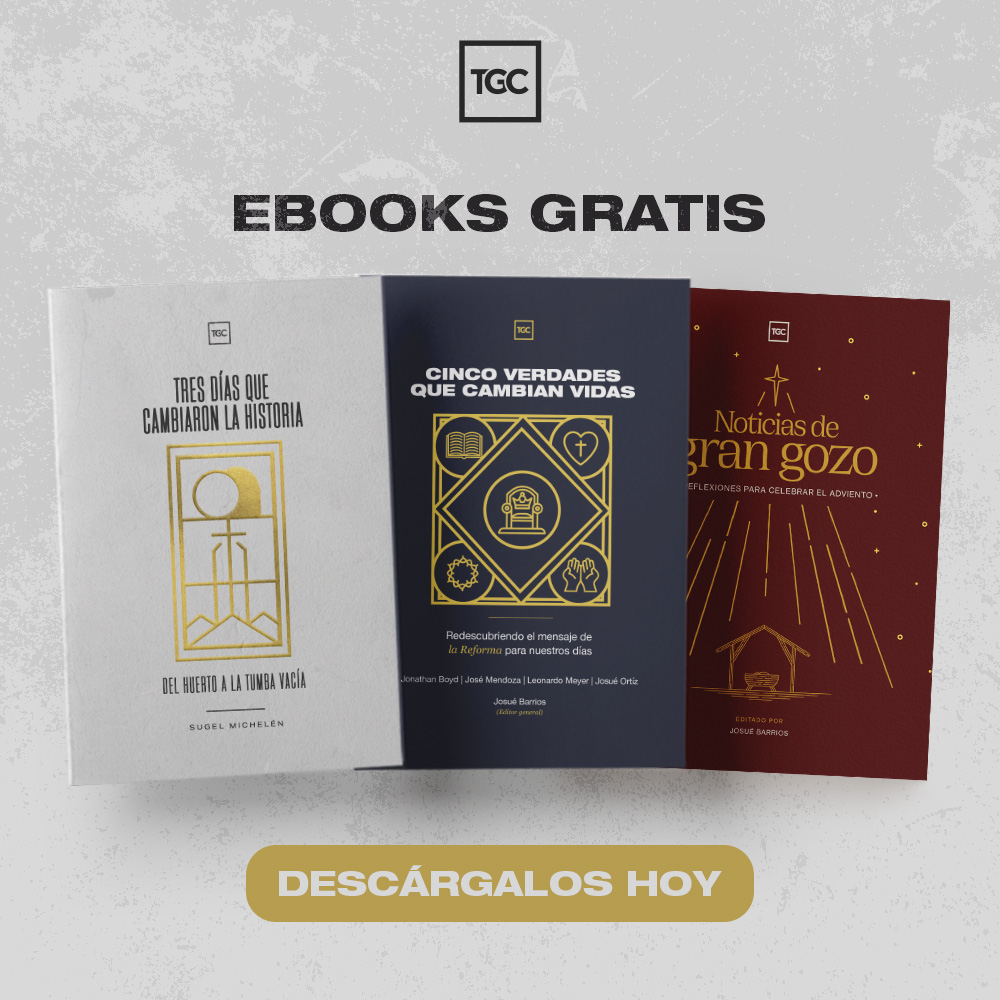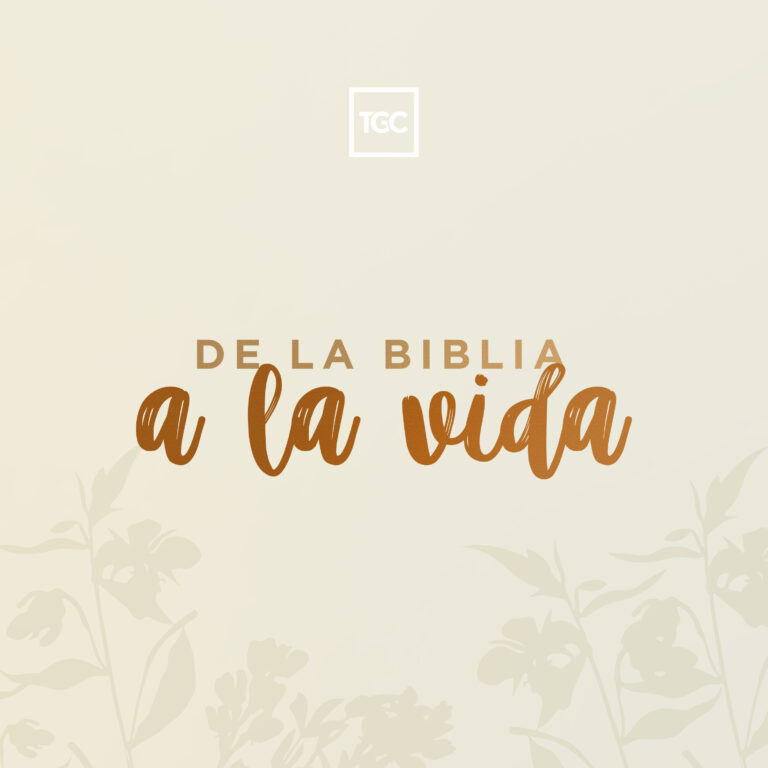No abracé la fe cristiana hasta que llegué a la universidad. Al crecer en el hogar de un pastor, nunca tuve claro dónde terminaba la fe de mi familia y dónde empezaba la mía, lo cual me llevó a alejarme del cristianismo. (¿Quizás me llamaba cristiano por mis padres y no porque realmente lo fuera?).
Sin embargo, en la universidad, un ministro del campus se reunió conmigo con regularidad y me mostró la naturaleza radical de la gracia, que solo se encuentra en el cristianismo. Fue entonces cuando creí y verdaderamente hice mía la fe.
Ahora que soy ministro, enfrento momentos incómodos cuando la gente descubre que Tim Keller fue mi padre. Me dicen: «¡Vaya! Si yo hubiera tenido a Tim Keller como padre, habría creído mucho antes» o «Si hubiera tenido a tu padre como un recurso, mi hijo sería creyente». Entonces se sorprenden cuando les digo que no me convertí al cristianismo hasta la universidad. Sin saberlo, asumían que, como mi padre era conocido por elaborar una presentación «perfecta» del evangelio, y yo escuché esta presentación regularmente cuando era niño, debí haber sido cristiano toda mi vida.
¡Qué equivocados estaban!
Esta suposición falla en dos niveles. Primero, desde el punto de vista teológico: el Espíritu Santo no responde únicamente a presentaciones del evangelio bien elaboradas y bien articuladas. Cuando pensamos que es así, inconscientemente creemos que la salvación proviene del presentador perfecto del evangelio y no de la gracia.
En segundo lugar, esta perspectiva no considera cómo nuestras experiencias y contextos culturales pueden dificultarnos la comprensión de elementos clave de la fe. Por ejemplo, imagina que estás conversando con alguien que tiene una relación terrible con su padre y que, además, vive en una cultura que afirma que el propósito de la vida es encontrar la felicidad en los bienes materiales. No importa qué tan perfecta sea tu presentación del evangelio, a esa persona le costará entender la idea de que Dios es un Padre amoroso y que el sentido de la vida no radica en la adquisición de bienes. Las experiencias y el contexto de una persona influyen en cómo escucha el evangelio.
Mi padre era amoroso, pero otros factores en mi vida hicieron que me resultara difícil escuchar el evangelio durante mi infancia. Como resultado, un joven ministro recién graduado del seminario pudo hacer que el evangelio cobrara vida para mí. La respuesta, independientemente de cómo obra el Espíritu Santo (Jn 3), es que el contexto importa. Pude escuchar el evangelio de un desconocido, pero no de mi padre, porque aquel ministro presentó el evangelio de una forma cercana y comprensible que yo no había experimentado antes.
El término técnico para esto es «contextualización», que defino como el proceso de comunicar la verdad de Dios a las personas de la manera más comprensible y persuasiva posible, sin comprometer esa verdad. Es un proceso de traducción en el que conectamos, tendemos puentes, presentamos, comunicamos y hacemos que la verdad del evangelio sea no solo clara, sino también real. No se trata de dar a las personas lo que quieren, sino de ofrecer las respuestas de Dios (¡que tal vez la gente no quiera!) a las preguntas que se plantean, de forma que puedan comprenderlas.
La contextualización es el proceso de comunicar la verdad de Dios a las personas de la manera más comprensible y persuasiva posible, sin comprometer esa verdad
Quiero proponer un modelo para contextualizar el evangelio hoy. Pero antes, es fundamental comprender cómo opera la cultura si pretendemos conectar con las vidas, los trasfondos, las historias y las narrativas de las personas, llevando la esperanza del evangelio.
La cultura como marco de respuestas
La cultura es más que las costumbres y tradiciones de una sociedad. Cada cultura ofrece respuestas a las preguntas fundamentales de la vida a sus miembros: ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué anda mal en el mundo y cómo se puede solucionar? La mayoría de las personas en cualquier sociedad ni siquiera se plantean estas preguntas, porque ya las tienen respondidas en su entorno. Estas respuestas se transmiten a través de las historias que vivimos y respiramos.
Por ejemplo, las culturas orientales sostienen que nuestros deseos son la raíz de los problemas del mundo y que la solución radica en eliminarlos. O consideremos la narrativa de la cultura secular occidental contemporánea: venimos de la nada, al morir volvemos a la nada, pero, mientras tanto, podemos encontrar sentido a la vida. Según esta perspectiva, el problema del mundo radica en que hay personas que intentan controlarnos (dejemos de lado la ironía de que esta misma afirmación puede utilizarse para ejercer control); por lo tanto, la solución es vivir libremente, seguir los dictados del corazón y determinar el propio rumbo. Nota cómo estas narrativas culturales ofrecen respuestas radicalmente diferentes a la pregunta de qué es lo que está mal en nosotros y cuál es la solución.
¿Qué hay del cristianismo? Este afirma que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios y, por lo tanto, toda cultura, en cierta medida, reflejará el conocimiento de Dios, aun cuando este sea suprimido (Ro 1:18). No obstante, el cristianismo también sostiene que toda cultura, en cierta medida, estará distorsionada por el pecado y el quebranto, al demonizar algo finito como el problema y elevar algo finito como la solución.
Si toda cultura es buena pero caída, no podemos simplemente juzgar a las culturas más tradicionales y conservadoras como más «bíblicas», y a las culturas liberales y seculares como más inmorales y perversas. Las culturas conservadoras suelen elevar la familia, lo colectivo o el pasado a la categoría de valor absoluto, lo que conduce a idolatrías moralistas y xenófobas. Las culturas liberales elevan al individuo y al progreso a la categoría de valor absoluto, lo que conduce a ídolos individualistas. No obstante, tanto el valor comunitario de la familia como la dignidad del individuo provienen de la Biblia. Esto significa que ambas culturas son una mezcla de tinieblas y luz.
Si toda cultura es buena pero caída, y ninguna es neutral, esto significa que comunicar la verdad de Dios a las personas de la forma más comprensible posible, sin comprometer dicha verdad, variará según la persona. Las preguntas que plantea un musulmán son distintas de las que plantea un humanista secular, las cuales, a su vez, difieren de las de alguien criado en un hogar cristiano. Necesitaremos adaptar nuestro enfoque para ser, al mismo tiempo, comprensibles y persuasivos.
Comunicar la verdad de Dios a las personas de la forma más comprensible posible, sin comprometer dicha verdad, variará según la persona
En el caso de las culturas conservadoras, que elevan la familia o el colectivo, debemos apelar a su anhelo de hogar y familia, a la vez que desafiamos los supuestos moralistas que conducen a la inhospitalidad. En cuanto a las culturas liberales, profundamente escépticas hacia las instituciones tradicionales por haber idolatrado la autonomía individual y el autodescubrimiento, debemos apelar a su anhelo de autenticidad y libertad, a la vez que desafiamos los supuestos individualistas que conducen a la soledad.
Todos contextualizamos
Pero ¿acaso el deseo de contextualizar el evangelio es simplemente una forma de encubrir la transigencia? ¿No deberíamos exponer el evangelio de forma sencilla? Estas preguntas no toman en cuenta que todos provenimos de una cultura particular, y lo que es «sencillo» en una cultura puede resultar incomprensible en otra. Los misioneros ven esto a diario al pasar de una cultura a otra: lo que se presenta bien en un contexto no siempre funciona en otro. No existe una forma o expresión universal y descontextualizada del cristianismo. Toda iglesia, en cierta medida, ha incorporado elementos culturales de forma acrítica (es decir, sin filtrarlos a través del evangelio) en su expresión del cristianismo.
Las culturas individualistas no logran captar los aspectos comunitarios del cristianismo. Las culturas autoritarias no logran captar los aspectos relacionados con la libertad de conciencia y la gracia. Por lo general, quienes pertenecen a una cultura diferente pueden ver y señalar aquello que falta en nuestra propia expresión cultural del cristianismo.
En otras palabras, toda expresión y encarnación del cristianismo es contextual. Si afirmas: «No quiero contextualizar», terminarás promoviendo, sin saberlo, una visión contextual particular del cristianismo. No existe una expresión universal y ahistórica. Jesús no vino a la tierra como un ser genérico; al encarnarse, se hizo un ser humano particular, en un tiempo y un lugar particulares. Como un varón, judío y de clase trabajadora. Por lo tanto, desde el momento mismo en que comenzamos a ministrar, nosotros también debemos «encarnarnos», como lo hizo Jesús.
Además, las prácticas cristianas deben tener tanto una forma bíblica como una forma cultural. Por ejemplo, la Biblia nos indica claramente que debemos usar la música para alabar a Dios, pero, tan pronto como elegimos qué música usar, nos adentramos en una cultura. Los himnos de Isaac Watts que hoy consideramos «clásicos» en su época habrían sido catalogados como «contemporáneos».
Tan pronto como elegimos un idioma para comunicar el evangelio, o un nivel particular de expresividad emocional, o incluso una ilustración para el sermón, nos estamos acercando al contexto social de algunas personas y alejándonos del contexto social de otras. El hecho de que yo predique mis sermones en inglés contextualiza el mensaje, porque permite que algunas personas escuchen el evangelio mientras que otras no. Si cito Los Simpsons y Padre de familia en un sermón, algunos entenderán mejor el mensaje que otros debido a su contexto cultural.
En Pentecostés, todos escucharon el sermón de Pedro en su propio idioma y dialecto. Pero desde Pentecostés, nunca podremos ser «todas las cosas para todas las personas» al mismo tiempo. Aceptar esta verdad no es relativismo; es reconocer honestamente, como dijo Don Carson, que «ninguna verdad que los seres humanos puedan articular puede ser articulada de una manera que trascienda la cultura, pero eso no significa que la verdad así articulada no trascienda la cultura»
La contextualización consiste en traducir el evangelio, que es verdadero y atemporal, a diversos idiomas, culturas, historias e imaginarios. Estás haciendo esto ya sea que seas intencional y reflexivo al respecto o no.
Debemos ser conscientes de los peligros de sobre-adaptar o sub-adaptar el mensaje. El peligro de la sobreadaptación es que nos volvemos tan ansiosos por hablar a las historias de una cultura particular que diluimos los aspectos desafiantes del evangelio. La subadaptación no logra conectar con las preguntas que subyacen a todas nuestras historias.
Jesús no vino a la tierra como un ser genérico; al encarnarse, se hizo un ser humano particular, en un tiempo y un lugar particulares
Por ejemplo, si tomamos un buen tema (p. ej., la libertad del individuo en Occidente) y permitimos que se convierta en un ídolo (p. ej., el individualismo) al sobre-adaptar, tendremos una iglesia que no puede llevar a cabo la rendición de cuentas pastoral ni la disciplina. Por otro lado, si sub-adaptamos a una cultura, significa que hemos aceptado los ídolos de nuestra propia cultura sin escuchar verdaderamente las necesidades de la cultura que nos rodea. En la medida en que un ministerio esté sobre-adaptado o sub-adaptado, pierde el poder de transformar esa cultura.
Método para la contextualización hoy
Dado que no existe una manera de compartir el evangelio que sea «libre de cultura», ¿cómo debemos, entonces, abordar la contextualización? La forma más fiel, comprensible y persuasiva de hacerlo es afirmando, desafiando y reinterpretando las narrativas y las historias fundamentales de nuestra cultura.
¿Qué es una historia o una narrativa? Consiste en respuestas a tres preguntas:
- ¿Cómo deberían ser las cosas? ¿Cuál es mi propósito aquí? (Implícito en cada historia).
- ¿Qué ha salido mal?
- ¿Qué hará que las cosas estén bien?
Nuestro objetivo debe ser conocer tan bien a nuestros amigos, vecinos, ciudades y regiones, que conozcamos las narrativas culturales que nos rodean. Lo que hace único al evangelio es que su narrativa, sus respuestas a estas preguntas, puede abarcar y completar las narrativas de todas las demás culturas. Mientras que otras culturas identifican alguna cosa creada como el problema y otra cosa creada como la solución que arreglará las cosas, el cristianismo afirma que la raíz de todos los problemas es el pecado y la solución definitiva es Jesús.
Consideremos la narrativa de nuestra cultura sobre encontrar identidad en el éxito. Esta historia dice que solo serás feliz si tienes éxito, si eres próspero y popular, en la vida. Idolatra los buenos valores de la diligencia y el logro, y demoniza la pereza. El problema con esta historia es que, si tienes éxito, este termina no siendo tan satisfactorio como pensabas. El comediante Jim Carrey dijo una vez: «Creo que todo el mundo debería hacerse rico y famoso… para que puedan ver que esa no es la respuesta». Si nunca alcanzas el éxito que deseas en la vida, te sientes destrozado.
El evangelio afirma el valor del trabajo duro, presente en esta narrativa, como algo bueno, pero también lo desafía mostrando que ninguna cantidad de producción o valor que se logre crear puede, en última instancia, brindar la confianza y la seguridad que necesitamos. A continuación, reinterpreta esta historia mostrando que, en el cristianismo, el trabajo es bueno, pero no es un medio para obtener identidad. Por el contrario, podemos trabajar como una expresión de vida, ya que nuestra identidad está arraigada en Cristo. En lugar de trabajar para conseguir aceptación, en Jesús sabemos que ya somos aceptados y amados. Nuestra motivación para trabajar es completamente diferente.
La belleza de la narrativa cristiana
La narrativa cristiana de la creación, la caída y la redención nos brinda no solo los recursos para comprender el mundo, sino también la capacidad de apreciar la verdad inherente a todas las narrativas culturales.
Primero, consideremos la creación. El cristianismo afirma que todo fue creado bueno. Dios hizo el mundo, y vio que era bueno. No había maldad en el principio. (Incluso en la Tierra Media, Sauron no siempre fue malvado). Si todo fue bueno en un principio, podemos buscar los vestigios de esa bondad en todas las cosas, con asombro y curiosidad, sabiendo que, cualquiera que sea su forma actual, su origen fue bueno. La pornografía es la bondad del sexo corrompida. El asesinato es la bondad de la capacidad de actuar y de la autoridad corrompidas.
La contextualización consiste en traducir el evangelio, que es verdadero y atemporal, a diversos idiomas, culturas, historias e imaginarios
Segundo, el cristianismo afirma que todo está caído. No hay parte del mundo que no haya sido afectada por el pecado. Ningún partido político, razón, emoción o educación está exento de la caída, en algún sentido, y por muy útiles que puedan ser estas cosas, no pueden funcionar como «la respuesta» porque ellas mismas están rotas. Esto debería frenar nuestra aceptación de cualquier ideología o solución que creamos que funcionará, ya que sabemos que está dañada de alguna manera, y debería evitar que nos sorprendamos cuando encontramos quebranto en nosotros mismos y en los demás. Cada ídolo que adoramos, y todo lo que elevamos como respuesta, ya sea el poder, la aprobación, la comodidad o el control, nada de esto puede ser adorado como lo máximo, por muy buenas que puedan ser estas cosas creadas.
Finalmente, el cristianismo enseña que todo será redimido. En los últimos capítulos de Apocalipsis, al final de los tiempos, el cielo desciende a la tierra para redimir todas las cosas. Las esperanzas de cualquier narrativa cultural incompleta hallarán plenitud y cumplimiento en este relato. Entretanto, dado que todo fue bueno en un principio, sentimos compasión por todo lo caído, conscientes de nuestra propia condición caída. Al mismo tiempo, puesto que todo ha sido afectado por la caída, no nos entregamos por completo a ningún relato parcial. El cristiano, por tanto, puede apreciar la verdad presente en cualquier cosmovisión, reconociendo a su vez su carácter incompleto.
Cuando contextualizamos, debemos mostrar lo destructivo que es hacer central a algo que no sea Dios, a la vez que señalamos la historia verdadera y mejor que se encuentra en Jesús. Como escribió mi padre: «Cristo luchó contra los poderes del pecado y de la muerte. Él pagó el precio, hizo el sacrificio y cargó con el castigo que merecemos». En Jesús, todas las minihistorias que intentamos vivir de manera incompleta hallan su plenitud.
Cuando compartimos el evangelio con alguien, no estamos diciendo: «Mi historia es mejor que la tuya». Más bien, una buena comunicación y contextualización del evangelio dice: «Ven a ver cómo Jesús completa tu historia mejor de lo que tú puedes». Lamin Sanneh dijo en Translating the Message [Traduciendo el mensaje] que la mayoría de las historias seculares antiespirituales llegan a África y les dicen que sus experiencias africanas no son válidas. Sin embargo, la historia cristiana toma la historia indígena africana y no la menosprecia ni la destruye, sino que la completa en la obra consumada de Cristo.
Sanneh escribió en otro lugar: «El cristianismo ayudó a los africanos a convertirse en africanos renovados, no en europeos rehechos». Este es el objetivo final de la contextualización: ayudar a las personas a ver cómo sus anhelos y esperanzas más profundos se cumplen en Cristo. Independientemente de sus orígenes, sus experiencias, sus preguntas y dudas, pueden encontrar respuestas satisfactorias en el evangelio. Esto significa que la contextualización no es una mera técnica, sino un acto de amor. Es preguntar activamente cómo comunicar la verdad atemporal del evangelio en lenguajes e historias que resuenen con los demás.
Como misioneros, debemos estudiar las historias que nos rodean, afirmando lo bueno, criticando lo caído y mostrando cómo los anhelos de esas historias encuentran su mejor respuesta en Jesús. Contextualizamos, seamos conscientes de ello o no, así que familiaricémonos mejor con las narrativas de nuestra ciudad y cultura, conectando la verdad de Dios con aquellos que necesitan escucharla.