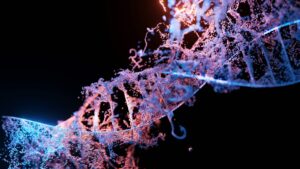Si C. S. Lewis está en lo cierto, todos los predicadores comparten una conexión como siervos de la Palabra. Fue Lewis quien expresó la naturaleza de la amistad cuando dijo algo así: «La amistad nace en el instante en que una persona le dice a otra: “¡Qué! ¿A ti también te pasa? Pensé que era el único”». Es ese momento reconfortante en el que descubres que no estás solo.
Los predicadores tenemos muchas experiencias en común. He tenido el privilegio de servir en el ministerio del púlpito durante veinte años, y en ese tiempo he conversado innumerables veces con colegas en reuniones eclesiásticas, conferencias y encuentros informales. Aunque nuestras congregaciones eran diferentes, nuestra formación variaba y nuestras personalidades eran diversas, nuestras conversaciones más sinceras a menudo se caracterizaban por esos momentos tipo «C. S. Lewis».
La confesión honesta del orgullo al predicar resuena en todos los que nos rodean. El suspiro de cansancio del domingo por la noche provoca gestos comprensivos. El relato de un sermón que Dios ha bendecido de forma poderosa —e incluso inesperada— es algo con lo que todos nos identificamos: «¡Qué! ¿A ti también te pasa? Pensé que era el único…».
Para reconciliar a los pecadores consigo, Dios nos manda que prediquemos el mensaje salvador de Cristo
Hay, al menos, un par de puñados de lo que yo llamo «las experiencias universales de los predicadores». Tras leer docenas de libros de homilética como formador de predicadores, esta lista no ha hecho más que crecer y confirmarse. Ver estas vivencias impresas, escritas por hombres a los que nunca he conocido, reafirma la universalidad de lo que todo predicador experimenta en su trabajo: momentos maravillosos, otros amargos, algunos que son un privilegio, otros una carga.
Mis colegas en el ministerio y mi estantería de libros de homilética dan fe de que estos momentos no son únicos:
- Subir al púlpito sintiéndote orgulloso de lo bien que has preparado el sermón, predicarlo con confianza (quizás incluso con cierta arrogancia) y esperar una adulación entusiasta después. Porque hay sermones que son tan buenos, con una exposición tan precisa, una aplicación tan certera, que provocan una gran transformación. Excepto porque, al final del servicio, te encuentras con un silencio sepulcral en el vestíbulo de la iglesia, o tal vez solo indiferencia: «Gracias por el sermón, pastor. Nos vemos la semana que viene». Todo predicador ha pasado por esto.
- O pensar en ese otro ministro que siempre parece hacerlo mejor que tú. Tal vez sea tu colega al otro lado de la ciudad, o ese tipo carismático cuyos sermones alcanzan cientos de miles de visitas en YouTube. Sea quien sea, es muy bueno, y tú te sientes un fracaso a su lado.
- Sé que no soy el único al que se le ocurren las mejores ideas para un sermón cuando dejo de escribirlo. Salgo a correr, lavo los platos o escucho un recital de música y, de repente, me viene a la mente el tema perfecto para el sermón, una gran idea, una ilustración adecuada. No lo estaba buscando, pero Dios me lo ha dado y lo utilizaré.
- Otra experiencia común a los pastores de todo el mundo es un conjunto de síntomas que casi tienen su propio diagnóstico psicológico: el «bajón del lunes por la mañana». Es una sensación general de malestar el día después del domingo, una combinación de agotamiento físico, cansancio espiritual y remordimiento por todo lo que podríamos haber dicho mejor. No es una sensación agradable, pero suele pasar.
- O arrastrar a la iglesia un sermón a medio hacer —un mensaje débil y poco elaborado—, y luego ser recibido en el vestíbulo con lágrimas de gratitud, cálidos elogios y un entusiasmo genuino. Te avergüenza esa respuesta, y con razón. De algún modo, Dios ha logrado hacer algo maravilloso con ese mensaje mediocre y tú apenas has tenido que ver con ello.
- Aparentemente, muchos predicadores tenemos una pesadilla recurrente. Suele ser sobre un sermón olvidado o sobre la mente que se queda en blanco, mientras te ves de pie frente a la congregación, sin nada que decir.
- ¿Quizás has leído alguna vez uno de tus viejos sermones de hace diez o quince años? Yo sí, y puede resultar doloroso.
Es posible que ya te has dado cuenta de que la mayoría de estas experiencias compartidas no son precisamente positivas. Suelen estar relacionadas con nuestros peores estados de ánimo. O reflejan cómo nosotros los predicadores aún estamos tratando de dejar atrás nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y nuestra complacencia.
Dios nos llama a la hermosa tarea de predicar a Cristo, e incluso nos da la oportunidad de convertirla en la labor de nuestra vida. ¡Es algo increíble!
Todo esto nos muestra cómo es normal que muchos predicadores nos sintamos completamente inadecuados para esta tarea. De hecho, es un sentimiento que ya experimentaron los apóstoles. Pablo mismo, al reflexionar sobre su pesada tarea de predicar a Cristo, preguntó: «Y para estas cosas, ¿quién está capacitado?» (2 Co 2:16). Al leer esto de la mano del gran apóstol, podríamos preguntarnos: «¡Qué! ¿Tú también».
Sin embargo, el mismo Pablo responde a su pregunta unos versículos más adelante: «Nuestra suficiencia es de Dios» (2 Co 3:5). Para reconciliar a los pecadores consigo, Dios nos manda que prediquemos el mensaje salvador de Cristo. Y Dios capacita y utiliza a siervos humanos imperfectos para llevar a cabo esta tarea de trascendencia eterna.
Eso también es algo que muchos de nosotros, predicadores, compartimos: un profundo asombro por el privilegio de anunciar a Cristo. Conocemos nuestras limitaciones como predicadores, nuestra infidelidad como hijos de Dios y sabemos cuánto necesitamos nosotros mismos este evangelio. No obstante, Dios nos llama a la hermosa tarea de predicar a Cristo, e incluso nos da la oportunidad de convertirla en la labor de nuestra vida. ¡Es algo increíble!
Así que decimos de nuevo con Pablo, nuestro hermano en la predicación: «Por la gracia de Dios soy lo que soy» (1 Co 15:10).